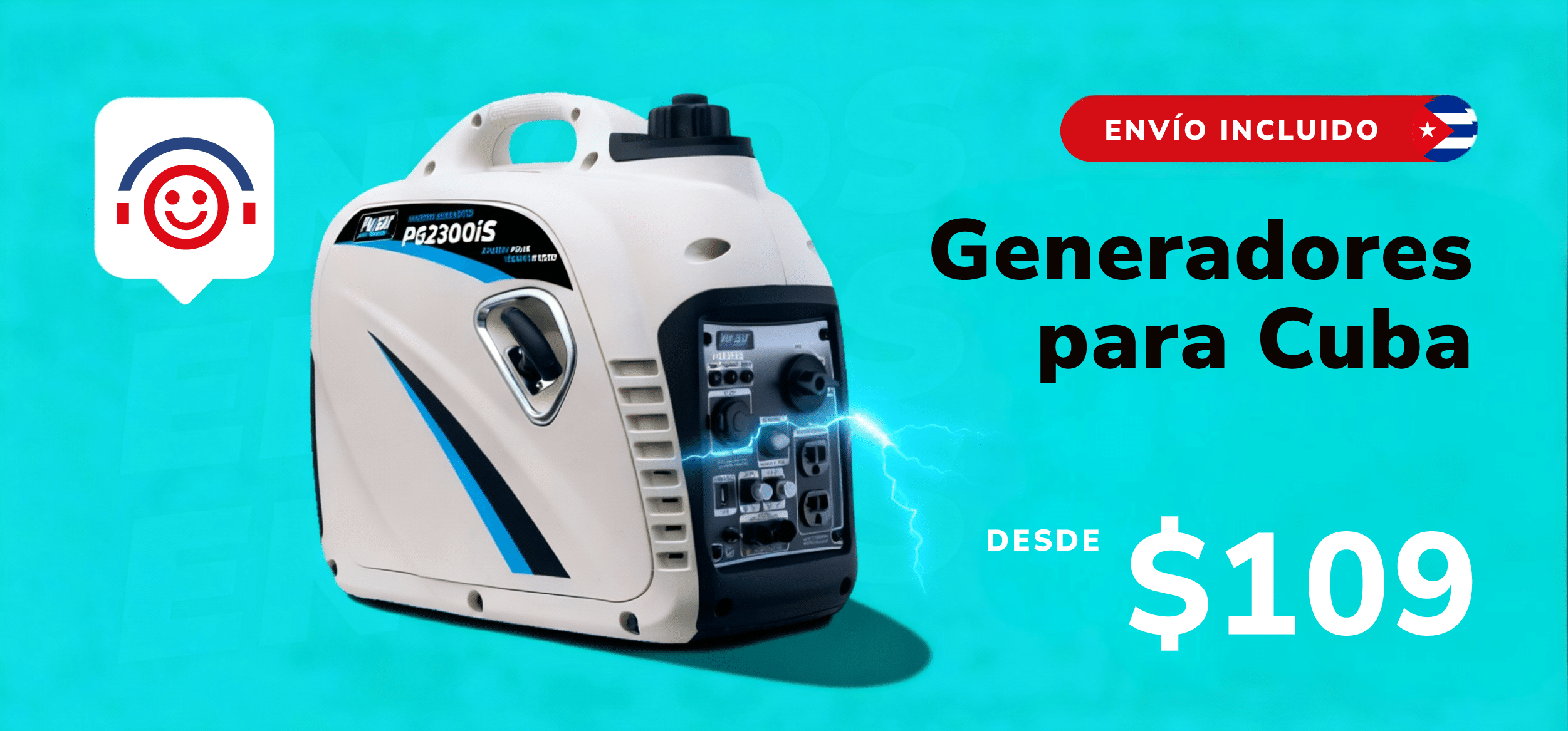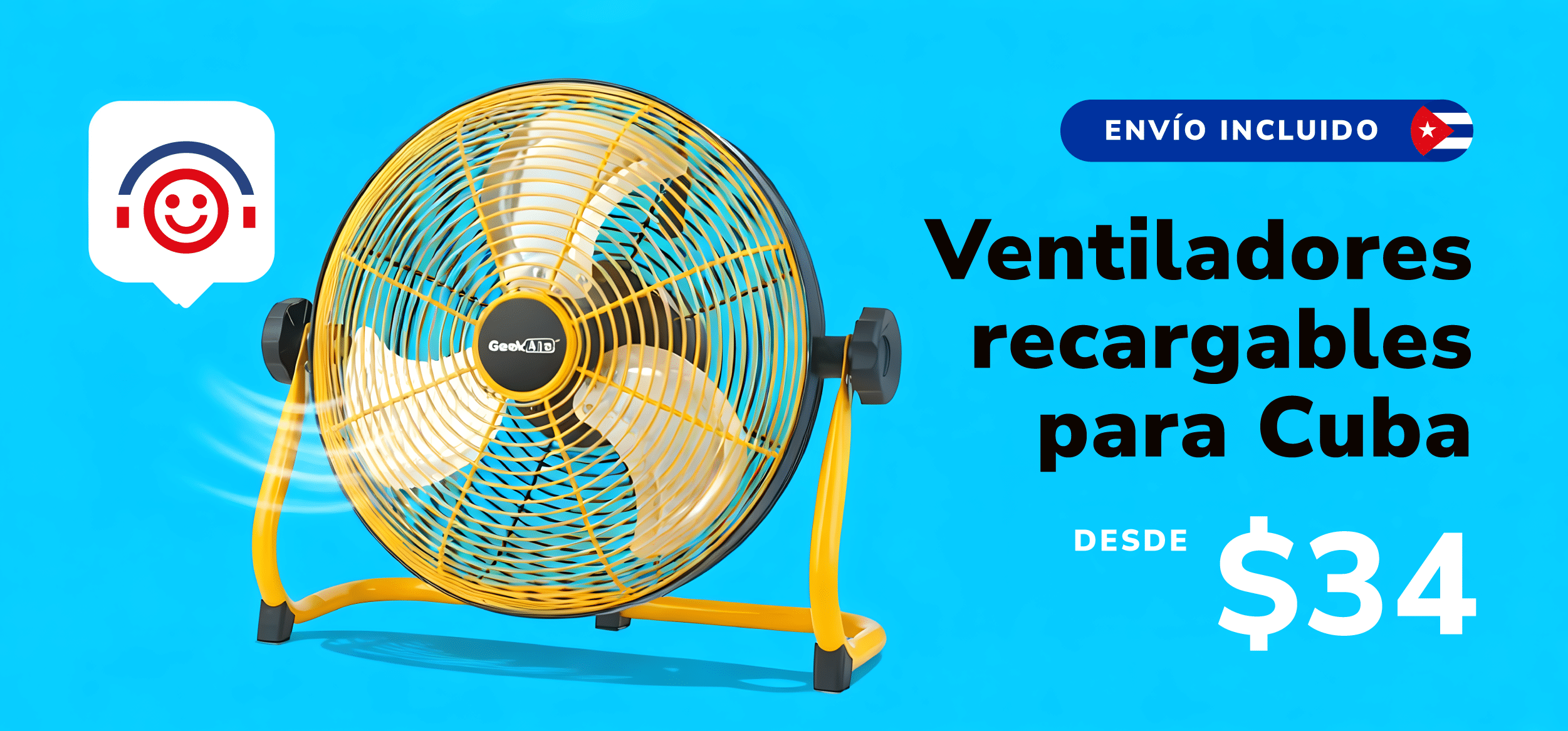Lo que vimos este sábado en los portales del Habana Libre y otros hoteles del país no fue solo la escena de un bulo. Fue una radiografía. Decenas, tal vez cientos de personas haciendo cola para cobrar 1.100 dólares que nunca existieron, esperando equipos con pulóveres amarillos que nadie había contratado y una supuesta operación de ayuda que ningún organismo había anunciado. Todo eso disparado desde el teléfono de un español, Ignacio Giménez, que ya venía con historial de noticias falsas sobre Cuba y que ahora se ufana de haber creado una “decepción gigantesca capaz de remover a un pueblo hasta lanzarlo a las calles”.
El guion, a estas alturas, está más o menos claro. Tras el paso del huracán Melissa, en medio de apagones, escasez y enfermedad, circuló un video y luego información continua que aseguraba desde España, que en los hoteles de la isla se repartirían donaciones a los cubanos: comida, ayuda, dinero. Algunos mensajes hablaban específicamente de 1.100 dólares por persona, otros de paquetes de alimentos.
Se indicó una hora —desde las ocho de la mañana— y se describió hasta el atuendo del personal que supuestamente ejecutaría el operativo.
Días después el resultado fue inmediato: aglomeraciones en hoteles de La Habana y Santiago.
Solo después de todo eso, el Ministerio de Turismo salió a desmentir, primero en una nota oficial, luego en redes, y más tarde la Televisión Nacional aprovechó un momento para dedicar un segmento al tema, descalificar a Ignacio y poner en duda incluso su estabilidad mental.
Que Ignacio Giménez es un manipulador irresponsable queda fuera de discusión. No es la primera vez que difunde falsedades sobre Cuba: ya había ganado notoriedad por bulos, como fuente recurrente de rumores y desinformación, que le garantizaron el mote de «loco» y «mentiroso» cuando menos. Ahora, cuando además, confiesa que su objetivo es fabricar una decepción masiva para “lanzar al pueblo a las calles” sin asumir la responsabilidad de convocar directamente, deja claro que no estamos ante un error ni una broma, ni una locura, sino ante una estrategia cínica.
Y aun así, si nos quedamos solo ahí, la historia sale demasiado limpia para demasiada gente. Señalar a un español extravagante en redes sociales es demasiado útil para todos: para el Gobierno, que encuentra un villano externo perfecto además del «bloqueo» y de elToque; para una parte del exilio, que puede seguir alimentando la fantasía del atajo insurreccional; para no pocos comentaristas que descargan su frustración llamando “descabezados” a quienes hicieron cola; y hasta para no pocos influencers, políticos cubanos, organizaciones como los CDR y la UJC, que hasta puede decirse perdieron el pulseo de la convocatoria de masas frente al vejete español.
El humorista Ulises Toirac lo dijo sin anestesia: la falsa noticia ha servido para medir “la cantidad de gente descabezada” que hay en Cuba; pero «de esos Marcos Pérez yo conozco unos cuántos en Buena Vista», querido Toirac. Ignacio logró mover a cientos hacia los hoteles en Cuba, pero en otras ocasiones «una bola», ha movido también otros cientos y no precisamente dentro de Cuba, a hacer otras cosas de las que ya no se habla, pero muchos recuerdan.
Sin embargo, esa lectura dada por Toirac al fenómeno, ya harto conocida por algunos, aunque comprensible desde el sarcasmo, es demasiado cómoda. No explica nada. Y, sobre todo, no se pregunta por qué esta mentira, en este contexto, fue perfectamente creíble para tanta gente.
Desde el punto de vista sociológico, lo que ocurrido en esos portales hoteleros el sábado pasado, ha sido casi un experimento de manual sobre pobreza extrema y expectativa racional (y nacional). Un país con salarios de hambre, inflación disparada, mercados vacíos y un huracán reciente que arrasó techos y cosechas recibe un rumor: si caminas hasta un hotel, existe la posibilidad —por mínima que sea— de recibir 1.100 dólares o al menos una ayuda en especie. El costo es unas horas de tu tiempo y la «humillación» de ponerte en fila por algo que quizá no exista. La ganancia potencial, si fuera cierto, equivale a años de salario y a la posibilidad de recomponer, aunque sea un poco, tu vida. La decisión de ir no es un acto de estupidez, es un cálculo desesperado. Desde la lógica de la supervivencia, salir a comprobar el rumor es, de hecho, racional. Y nacional.
Lo que muchos llaman “credulidad” es el resultado de una combinación tóxica: precariedad extrema, vacío informativo y memoria histórica de que las cosas decisivas en Cuba —los cambios de moneda, las donaciones, los “inventos”— nunca se anuncian con transparencia, sino que se filtran, se susurran, se confirman por terceros. El país lleva décadas entrenado en leer señales ambiguas, descifrar rumores, seguir pasillos. La cultura política del “me dijeron”, “corre, que están dando”, “dicen que en tal lugar están repartiendo” no la inventó Ignacio Giménez, la construyó un sistema que ha hecho del secreto, la discrecionalidad y el privilegio su modo normal de gestión.
La propia reacción oficial al bulo refuerza esa idea. El Ministerio de Turismo emite un desmentido escueto, básicamente para aclarar que no es el órgano competente para gestionar donaciones y que no hay tal programa de ayuda. La televisión, en lugar de explorar por qué tanta gente está dispuesta a levantarse temprano por la promesa inverosímil de un dinero que jamás ha circulado por vías institucionales, prefiere centrarse en el perfil del “personaje fantasioso”, insinúa problemas de salud mental y, de paso, salva la narrativa de que fue engañado el “pueblo más culto del mundo”, una narrativa que el propio Miguel Díaz-Canel se podría empeñar en sostener incluso después de este episodio. El problema no sería la miseria ni la desconfianza, sino un «loco suelto en internet» y unos cuantos ingenuos que se dejaron engañar.
Pero la escena de los hoteles dice otra cosa también. Dice que la autoridad simbólica del Estado está erosionada hasta el punto de que su desmentido llega tarde y no logra prevenir la movilización inicial; aunque bien ellos podrían argumentar que, con tantas otras veces que Ignacio había mentido, ¿quién iba a suponer que esta vez lo iban a tomar en serio? Dice también que los canales oficiales de información no tienen credibilidad y «potencia» suficiente como para que, ante un mensaje tan extraordinario, la reacción espontánea sea ir primero a comprobarlo en Granma o en el perfil de Mintur, y no a reenviarlo por WhatsApp. Dice también que la población ha interiorizado que las ayudas, cuando existen, se gestionan por detrás, con listas escogidas, con mediadores informales, con privilegios. En ese ecosistema, la idea de que unos “equipos con pulóveres amarillos” estén entregando algo “por la izquierda de lo estipulado”, como advertía Toirac al recordar cómo funcionan de verdad los hoteles en Cuba, no suena tan absurda.
El episodio Ignacio ocurre además en medio de una guerra comunicacional que el Gobierno lleva tiempo perdiendo. Mientras acusa a medios como elTOQUE de ser responsables del caos económico por publicar tasas del mercado informal, y expone nombres y apellidos de periodistas como si fueran criminales, y a youtubers como terroristas que pudieran ser extraditados a Cuba por la INTERPOL si pisan suelo europeo, permite que el espacio público digital se llene de actores no regulados cuyo negocio es precisamente – o pudiera decirse – el escándalo y la emoción. Buena parte del ecosistema de influencers que hablan de Cuba —a favor o en contra del régimen— compite por atención en una lógica de recompensa algorítmica: el premio no es la precisión, sino el alcance, para muchísimos de ellos. En ese entorno, alguien como Ignacio, sin formación ni responsabilidad profesional, pero con la libertad total que da estar fuera de la isla y 255 mil seguidores en Facebook, puede convertir la tragedia cubana en experimento social y contenido viral al mismo tiempo. Es una persona adulta, aparentemente seria y extranjera… ¿para qué tendría que mentirnos? Seguramente pensaron muchos. Y por eso se dijeron Yo no pierdo nada si voy.
Del otro lado, la respuesta institucional no ofrece casi nunca información completa ni verificable sobre temas sensibles: cifras de donaciones, criterios de distribución, mecanismos de acceso, presencia real o no de organismos internacionales. Eso deja a la ciudadanía atrapada entre dos fuegos: la propaganda estatal, que niega problemas o los edulcora, y el amarillismo que promete milagros o catástrofes. La desinformación de Ignacio prospera precisamente porque rellena un vacío que el Estado se niega a ocupar con datos y transparencia. No se puede renunciar a decir la verdad y luego sorprenderse de que otros ocupen el espacio con mentiras.
Hay, además, un componente socio-cultural que duele mirar de frente. Llamar “descabezada” a la gente que fue a los hoteles implica sostener la ficción de que existe un sujeto cubano ideal: lúcido, escéptico, políticamente sofisticado, capaz de detectar al instante cualquier bulo. Ese sujeto existe, claro, pero no es la mayoría. La mayoría es gente cansada, desnutrida, sin ahorro ni red de seguridad, viviendo al día. Para esa gente, la promesa de 1.100 dólares no es un chiste: es una grieta por la que puede entrar, por primera vez en años, la posibilidad de cambiar algo. Una parte de la sociedad responde a esa escena con horror (“cómo es posible que se crean eso”); otra con sarcasmo (“lo pagaré con los 1.100 dólares de Ignacio”, comentan bajo la promoción de un hotel de lujo del propio Mintur); pero ambas reacciones comparten un punto ciego: no quieren asumir que esa cola somos todos, que cualquiera, llevado al límite, puede salir corriendo detrás del rumor de una salvación.
La figura de Ignacio, entonces, funciona como catalizador de varias crisis a la vez: la económica, la de credibilidad del Estado, la del ecosistema mediático del exilio y las redes sociales; la del tejido social que ya no confía en nadie pero sigue necesitando creer en algo. Su cinismo individual es innegociable. Que un ciudadano europeo con su nevera llena y rostro adusto se permita experimentar con la desesperación de un país entero debería bastar para dejar de tomarse en serio cualquier discurso moral que él intente articular sobre Cuba. Pero, al mismo tiempo, reducirlo todo a su figura es una forma de no asumir las responsabilidades locales: la de un Gobierno que ha construido durante décadas una fábrica de ilusiones y engaños; la de unas élites opositoras que a veces convierten el sufrimiento de la isla en contenido; la de una ciudadanía que oscila entre el culto a la viveza y la necesidad de creer en cualquier milagro. No desde hace 65 años, desde hace siglos. ¿O no pintábamos animales en las paredes de las cuevas para cazarlos luego? ¿O nuestra abuela no iba con una tijera a cortar el rabo de nube?
Cuando alguien corre detrás del rumor de que repartirán 1.100 dólares, no está haciendo algo esencialmente distinto de quien guarda un vaso con un papelito en el congelador del refri para «que Mario regrese», o sacrifica una paloma a los pies de una ceiba «para que Mario se muera». Cambia el objeto de la esperanza, no la estructura mental. En todos los casos, se trata de lidiar con la incertidumbre mediante un gesto simbólico que intenta torcer el orden de lo imposible.
En una sociedad atravesada por la precariedad —material, institucional, emocional—, la espera de un milagro adquiere forma según la época. Es la misma lógica de fondo: cuando todo lo racional falla o está fuera de alcance, la gente se inventa un resquicio para sentir que todavía puede intervenir en su destino.
Por eso no es útil ni justo hablar de ingenuidad, como si las personas fueran incapaces de distinguir realidad y fantasía. Lo que está en juego no es la capacidad cognitiva, sino la vulnerabilidad. Entonces esa frase necesita abrirse más, porque la vulnerabilidad no es un concepto abstracto: es una condición física, material, diaria, que determina qué información te llega y cuál no. Y en Cuba, después de Melissa, esa vulnerabilidad no era una metáfora. Era literal.
Cuando hablamos de las personas que fueron a los hoteles, no estamos hablando de usuarios hiperconectados que decidieron creer un bulo por flojera intelectual. Hablamos de gente que perfectamente llevaba horasssssssssss sin corriente, sin datos, sin radio, sin un televisor encendido. Gente que recibe la información de boca en boca porque no tiene otra forma de recibir nada. Que se entera de las cosas por fragmentos, por rumores, por lo que alguien diga en una cola, no porque haya podido contrastar nada; porque tampoco está acostumbrada a hacerlo, aunque debería (y en ocasiones no siempre se puede) La información no circula en abstracto; circula en redes materiales. Si te falta la electricidad, te falta también la capacidad mínima de verificar una noticia.
Ahí es donde el bulo prende: no siempre en la credulidad, sino también en el vacío informativo. No en la incapacidad para distinguir verdad y mentira, sino en la imposibilidad de acceder a una fuente confiable y/o acceder a ella. La gente que salió al hotel no lo hizo porque creyó ciegamente en Ignacio Giménez. Lo hizo porque, en un país donde no hay luz, ni radio, ni prensa útil; donde nadie avisa con claridad cómo entrar a un albergue o dónde se reparten donaciones; donde la institucionalidad no comunica, lo único racional que queda es moverse ante cualquier señal de oportunidad que le escuchaste comentar a un vecino.
Creer en los 1.100 dólares y creer en el ritual de la paloma a los pies de la ceiba parten de la misma raíz. En ese vacío, donde el milagro —cualquiera que sea su disfraz— se vuelve una tecnología de supervivencia.
La frase “no desde hace 65 años, desde hace siglos” apunta justamente ahí: no es un defecto reciente ni producto exclusivo del sistema político actual. Es parte de una memoria larga, que atraviesa, en el caso cubano, esclavitud, colonia, república y revolución. El cuerpo social aprendió a depositar su fe en lo extraordinario porque lo ordinario rara vez ha ofrecido respuestas. La cola en el Habana Libre es una variación moderna de esa fe, que hace unos años fue «La Herencia de los Contreras»: un ritual sin santos, pero con la misma expectativa de que algo, por fin, rompa el ciclo.
Y aquí hay otra vuelta interesante: ¿qué cosas consideramos “locas” y qué cosas damos por normales?´Porque, si lo miras en frío, también es bastante absurdo salir a la calle a bailar en medio de una epidemia, sabiendo que el mosquito está en todas partes, o fajarse como animales por una perga de cerveza en una piloto. En ambos casos hay riesgo, hay desgaste o rotura de zapatos y de ropa, hay humillación, violencia y puede haber hasta sangre y muertos, pero están socialmente legitimados. Forman parte de un guion donde se entiende que la miseria se solventa con fiesta.
En cambio, ir a buscar los 1.100 dólares rompe ese guion. No tiene coartada simbólica aceptable: no es cultura, no es ocio, no es diversión, es necesidad desnuda.
Lo que pasa con Ignacio duele, irrita, indigna… Hay quienes lo quieren hasta linchar; pero también revela algo más profundo y más incómodo: la vara con que se mide el engaño en Cuba no es pareja. Y no lo es porque una parte del país lleva siete años escuchando de boca del presidente que el año que viene será mejor en lo económico, en lo energético, en lo agrícola, en lo monetario… y ahí siguen, año tras año, esperando. Esas promesas —que no se cumplen, que caducan, que se sustituyen por otras iguales— han sido aceptadas, normalizadas, incluso ¡hasta defendidas! Nadie hace colas de indignación por eso.
Por eso la reacción contra Ignacio es tan desproporcionada: porque toca un tipo de mentira que no está institucionalmente autorizada. La mentira estatal ya viene ritualizada: se anuncia en la Mesa Redonda, se acompaña de tecnicismos, se envuelve en una narrativa de sacrificio. No se vive como una estafa, sino como un trámite: un punto más en la curva del “resistir”. Ignacio, en cambio, no tiene liturgia, no tiene aparato ni justificación ideológica; deja la mentira al desnudo, sin manto patriótico. Y, por tanto, provoca más furia.
¿Por qué se tolera mejor la estafa permanente “desde arriba” que un bulo puntual “desde afuera”? Tal vez porque la estafa oficial viene con un guion de inevitabilidad: si te prometen que el 2026 será mejor “en el tema corriente”, hay una parte del país que quiere creerlo no porque sea racional, sino porque la alternativa —admitir que no será mejor— es insoportable. Lo mismo con las tiendas en dólares que iban a sostener las tiendas en CUP, con la desdolarización que terminó en re-dolarización, con la unificación monetaria que prometía orden y dejó un caos mayor. No es solo que esas promesas no se cumplieron; es que no había condiciones reales para que se cumplieran. Pero se creyó igual.
Y ahí aparece lo más duro de mirar: muchas de las grandes promesas oficiales tenían la misma estructura que el bulo de los 1.100 dólares de Ignacio. Un anuncio improbable, presentado como inminente, que se sostiene sobre la necesidad de creer. ¿Por qué unos califican como engaño y otros como esperanza? Porque unos vienen de un Estado que se supone protector, y otros de un desconocido sin cuestionable legitimidad. Pero si miramos la mecánica emocional, es la misma: se cree lo que se necesita creer. Y no quiero volver a hablar del papelito dentro del congelador.
Tal vez por eso tanta gente que no cayó en el bulo de Ignacio sí cayó, durante años, en las promesas de que «ahora sí vamos por el camino correcto»; o que la “tarea ordenamiento” arreglaría el país, de que el MLC era transitorio, de que la inflación se controlaría, de que la soberanía alimentaria estaba al doblar de la esquina, de que la electricidad sería estable “en los próximos meses”. Esas promesas tenían un aura de destino: no eran un rumor de WhatsApp, eran palabras “con peso”. La realidad las desmintió siempre, pero seguían circulando.
Entonces, ¿la estafa de Ignacio estaba “predestinada” a ser creída? Sí, pero no por él: por la cultura política y la experiencia vital del país. Porque la gente que salió a buscar los 1.100 dólares es la misma que lleva años escuchando que falta poco para que todo mejore. La misma que ha visto un ciclo sin fin de promesas que se anulan unas a otras.
La pregunta más honesta sería: ¿qué diferencia real hay entre creer en un milagro improvisado y creer en un milagro institucional? La diferencia no está en la credibilidad, sino en el hábito.
Entonces la pregunta no es si es “loco” ir a la cola del hotel. La pregunta es por qué unas locuras se «asumen» y otras se condenan. Y la respuesta tiene que ver con quién se beneficia del relato. En el fondo, todas esas escenas comparten la misma raíz: gente tratando de sobrevivir como puede, agarrada a cualquier gesto que le prometa, por un rato, sentirse un poco menos hundida.
Por eso, cuando uno mira de nuevo las imágenes del Habana Libre y los otros hoteles, quizá la pregunta no debería ser “cómo pudo hacer esto Ignacio”, sino “cómo llegamos a un punto en el que un influencer cualquiera, desde fuera, puede mover así a la gente”. La respuesta es incómoda porque no exculpa a nadie: ni al español que juega a revolucionario de laboratorio, ni al Estado que prefiere culpar a un loco antes que admitir su fracaso, ni a una parte de la sociedad que prefiere reírse de los que fueron a la cola en lugar de ver ahí su propio reflejo.
En ese sentido, la culpa, después de todo, no la tiene Ignacio. O no solo. Ignacio es la chispa, pero el material inflamable lo puso la crisis, la opacidad, el paternalismo y la larga educación sentimental de un país acostumbrado a esperar que la salvación, si llega, vendrá de la mano de otro. Llámese URSS, Venezuela, Rusia o China.