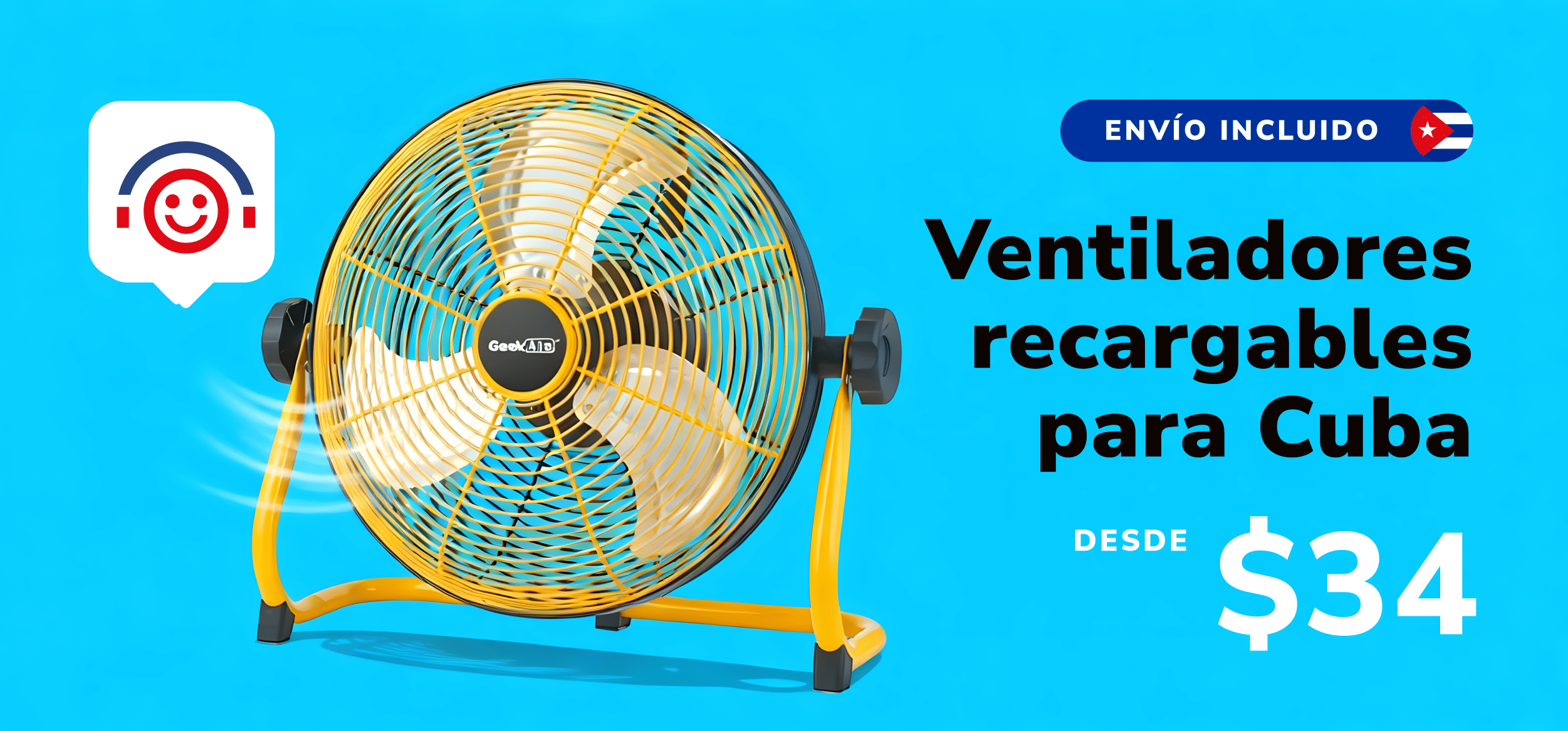Un campesino cubano tenía una finca. En esa finca tenía ovejas. Y un día se las robaron. La anécdota, contada sin adornos, funciona como un parte de guerra del país real: no es un cuento infantil, sino el tipo de historia que hoy circula de boca en boca porque explica, en una sola escena, por qué la comida escasea y por qué producir se ha vuelto una apuesta contra el cansancio y el miedo en la isla. La historia, según Mission Network News, la trasladó Scott Clifton, de FARMS International, a partir del testimonio directo de uno de sus contactos en la isla.
Lo que vino después es todavía más revelador. Durante años, muchos agricultores araron con tractores; cuando el combustible se encareció hasta volverse inaccesible, cambiaron de estrategia y pasaron a usar bueyes para tirar del arado. Entonces también les robaron los bueyes. El robo, en ese relato, no aparece como un delito aislado, sino como el síntoma de una desesperación extendida: la gente busca comida donde sea, y la finca —con animales, cosecha, herramientas— se vuelve un objetivo obvio en un entorno de hambre, inflación y escasez.
La violencia silenciosa de esos robos no se mide solo por el valor de lo sustraído, sino por el efecto en cadena. Si desaparece el animal, se pierde el trabajo invertido, se retrasa la siembra, cae la cosecha y el productor queda más expuesto al siguiente golpe. Clifton describe una espiral difícil de romper: es caro producir, es caro importar y, cuando el agricultor pierde su base mínima de medios, el país se queda sin una de las pocas respuestas posibles a la crisis alimentaria. “Se están quedando sin opciones”, resume, al explicar que algunos se van y otros se quedan por familia, comunidad y arraigo, pero con menos margen cada mes.
Esa sensación de callejón sin salida, además, no es nueva ni exclusiva de fuentes externas. En Juventud Rebelde, diario oficialista, el periodista José Alejandro Rodríguez ha publicado durante años cartas y denuncias que dejan ver el mismo patrón: faltan insumos, falla el combustible, el control se rompe y el productor termina pagando el costo de una cadena institucional que no responde a tiempo.
En 2015, por ejemplo, una queja desde una unidad cooperativa en Villa Clara hablaba de irregularidades, de “robo de petróleo” dentro del propio circuito productivo y de cómo la falta de combustible impedía trasladarse a las áreas de trabajo, afectando directamente los resultados y el ingreso de los trabajadores. El título de la nota lo decía todo: ASI NO SE PUEDE TRABAJAR.
Y cuando el problema no es el robo en el surco, es el dinero que no llega a la mano del campesino. En 2019, otra carta publicada en esa misma columna relataba que un productor de Granma vendió reses por 14.600 CUP a una empresa estatal y pasaron más de seis meses sin que le pagaran; la explicación que recibieron fue, lisa y llanamente, que no había financiamiento y que existían deudas millonarias con la cooperativa. El mensaje práctico para cualquiera que quiera producir es devastador: incluso cumpliendo, el pago puede convertirse en una promesa sin fecha.
Entre robos por hambre, combustible prohibitivo y pagos que se evaporan en trámites, el campo cubano se queda sin herramientas y sin confianza. Y cuando producir deja de ser viable, la escasez deja de ser un accidente: se convierte en el resultado previsible de un país que, cada vez más, le pide a sus agricultores que resistan sin garantías.