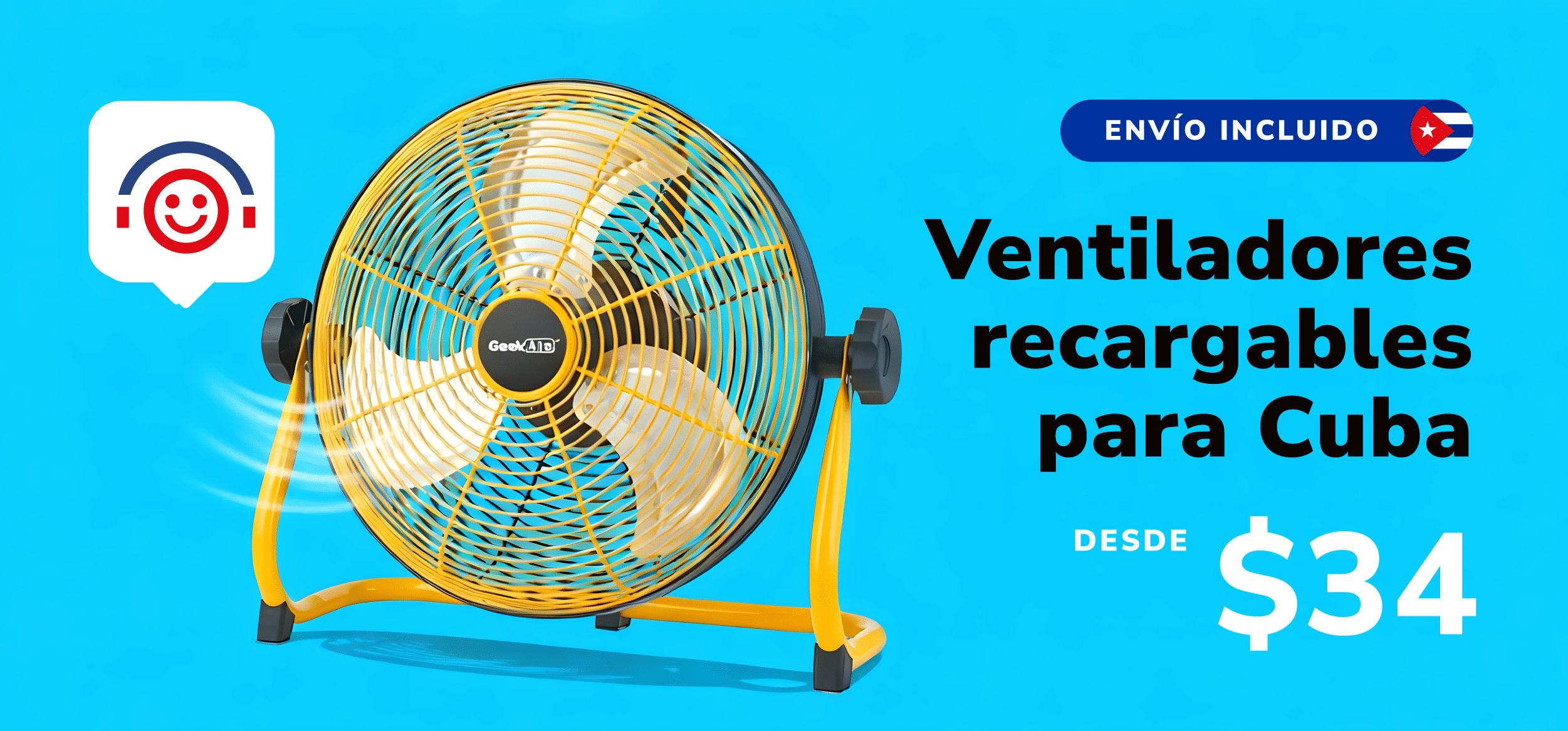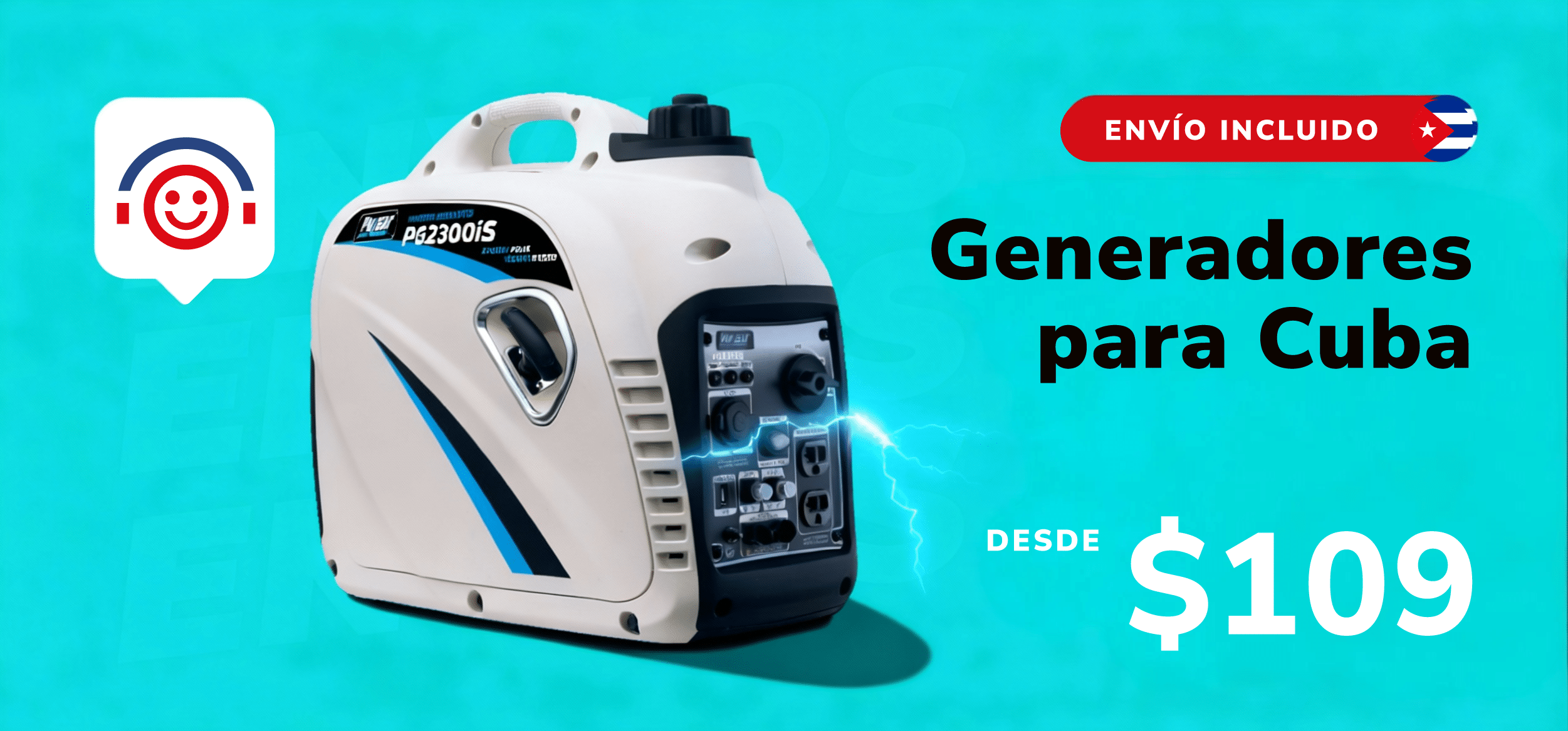La escena, grabada desde otro vehículo, parece un sketch de humor negro: un tráiler intenta “meter el pie” a otro en la hilera del peaje; el rival no cede; ambos quedan cruzados, bloqueando el carril mientras los conos naranjas observan en silencio. En los comentarios de redes, el veredicto sumarísimo: “dos de Miami seguro”, “CDL comprada”, “ese es cubano”. El meme se escribe solo. Pero detrás del chiste fácil hay un laboratorio sobre cómo pensamos, sentimos y conducimos cuando la cabina se convierte en armadura y el asfalto en tablero de poder.
La “cañona” —esa maniobra de imponer el frente del vehículo para obligar al otro a frenar o abrir espacio— es una metáfora de algo más profundo: la ilusión de control. Al volante, el cerebro premia la sensación de dominio con microdescargas de dopamina. Si el entorno niega ese control (tráfico, carriles que se cierran, peajes que afilan embudos), la frustración crece. Y la vieja hipótesis frustración–agresión se activa: cuanto más percibimos que nos “quitan” algo —tiempo, derecho de paso, dignidad—, más aumenta la probabilidad de responder con impulsos agresivos.
En Miami ese cóctel tiene ingredientes extra. La ciudad mezcla altas densidades, calor que baja el umbral de tolerancia, obras constantes en las carreteras y un mosaico de normas culturales importadas: el “derecho de paso” para muchos no se aprende en manuales, sino en prácticas heredadas (“si no te adelantas, te quedas”). En ese caldo, la cortesía vial se siente como pérdida y la prudencia como vergüenza. Es la “pinguencia” que describen los cubanos: la exhibición de fuerza como mecanismo de estatus. “Quítate tú pa’ ponerme yo” no es solo una frase; es un guion internalizado de supervivencia simbólica.
La cabina del camión amplifica esa dramaturgia. Sentarte por encima del resto y mover 40 toneladas crea asimetría de poder. Si a ello sumas prisa comercial, fatiga y presión de entrega, el margen para la empatía se estrecha. No extraña, entonces, que un conductor piense: “Si me abro paso, gano; si cedo, pierdo”. El problema es que la carretera no es un ring: cada “victoria” agresiva adelanta la próxima derrota colectiva—un choque, un peaje bloqueado, una ciudad más hostil. A veces hay choques entre ellos; choques que se cobran víctimas. No pocas veces el mismo cañonero muere, por no ceder dos metros, un segundo…
Mientras, otro mecanismo opera en las redes: la identidad social. En segundos, lo individual se vuelve tribal: “son cubanos”, “dominicanos”, “gringos”, “dos anormales”. Rotular simplifica y alivia: si el culpable es “el otro grupo”, yo pertenezco a los buenos. Pero el estigma tiene costo. Alimenta prejuicios, erosiona la confianza entre comunidades y normaliza el insulto como punto de partida. Sí, hay estilos de manejo que varían por origen y aprendizaje, pero el volante no reconoce pasaportes: la agresión vial es transnacional. Responsabiliza a la persona y al contexto, no a una nacionalidad.
El mismo guion de la “pinguencia” se replica en los comentarios. En el hilo del video, basta que uno critique a los “camioneros cañoneros” para que otro salte a descalificarlo y, de paso, lo llame “oriental”, usando la etiqueta regional como insulto. Esa mini-riña digital es el espejo del pleito en el peaje: identidad contra identidad, jerarquías improvisadas y un “quítate tú” simbólico. La desinhibición en línea (anónimo, sin contacto visual, con aplausos del algoritmo) baja los frenos inhibitorios y normaliza el agravio: si en la calle te cierro el paso, en la red te cierro la dignidad.
Conviene nombrarlo sin rodeos: en la diáspora cubana, “oriental” se usa a veces de forma clasista o despectiva para marcar a los nacidos en el oriente de la Isla. Repite estigmas y traslada a las redes la misma lógica de fuerza que empeora la convivencia vial. La cortesía es transplatforma: si no lo dirías a un desconocido parado a tu lado en un semáforo —y menos delante de tus hijos—, no lo escribas. Moderación coherente, reglas claras y modelaje de respeto (también por parte de creadores y páginas grandes) desactivan la escalada. Porque, al final, conducimos como conversamos: cuando el insulto es la primera marcha, el choque —en la vía o en el comentario— es cuestión de metros.
El peaje, además, no es un decorado neutro. Su geometría crea puntos de conflicto: carriles que convergen, visibilidad parcial, decisiones en milésimas. Cuando falta señalización clara (qué carril es para camiones, dónde debe cederse), el sistema empuja a la “cañona”. De ahí que muchas ciudades separen accesos pesados y livianos, o extiendan las zonas de convergencia para evitar “cortes” bruscos. La ingeniería manda mensajes psicológicos: carriles más estrechos reducen velocidad; marcas anticipadas bajan la incertidumbre; paneles que muestran tiempo estimado reducen ansiedad.
Detrás del video viral hay un dato simple: la dignidad no compite con la seguridad. Puedes salvar la cara y perder la vida; puedes “ganar” un hueco y perder una póliza, el trabajo o la libertad si hieres a alguien. Y para los que miran el clip y concluyen “ese es cubano”: el mismo día un “americano” le cruzó el auto a alguien en Kendall; un “francés” se bajó a gritar en la 826; un “noruego” dejó pasar a dos carros con un gesto amable. La etiqueta explica poco. El comportamiento, todo.
Quizá la lección de ese peaje no sea quién “la tuvo más grande”, sino quién entendió más rápido que la ciudad es el mayor vehículo que compartimos. Cuando el tablero es común, la única cañona que vale es la de la cordura: ver al otro, ceder a tiempo, recordar que el carril que bloqueas hoy puede ser la ambulancia que mañana te rescate a ti tras un accidente que puedes provocar tu mismo si insistes, sin saber, en que tú la tienes más grande que el otro.