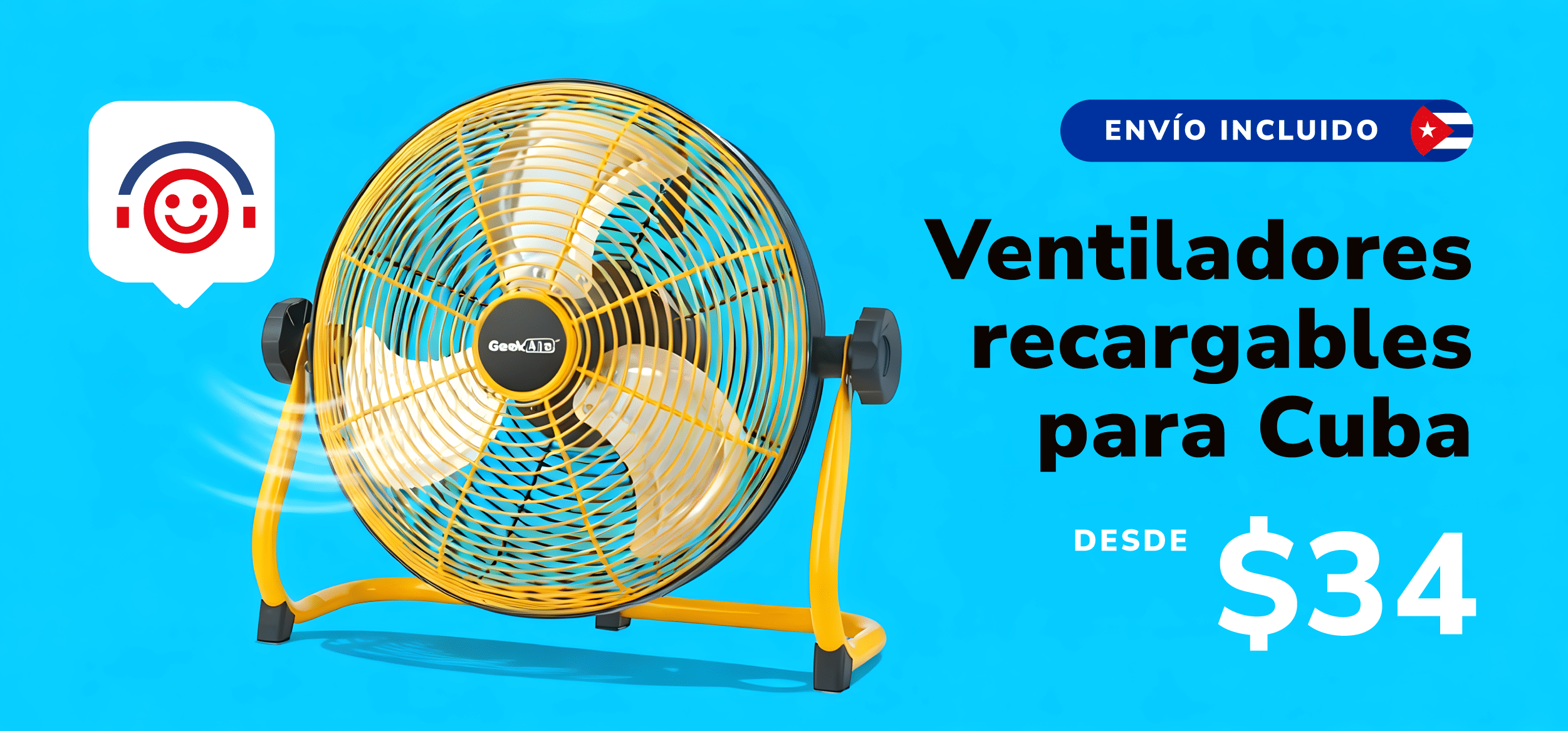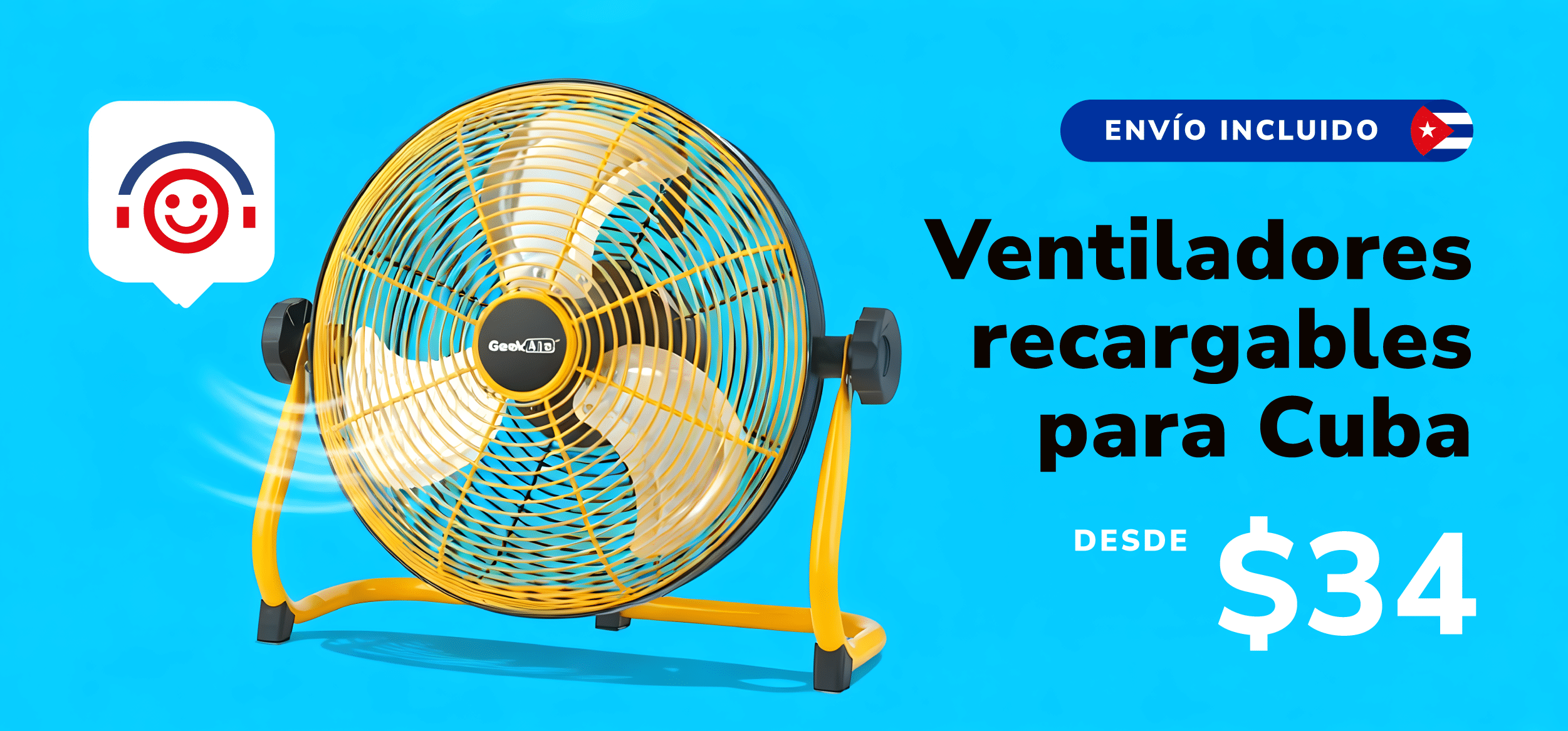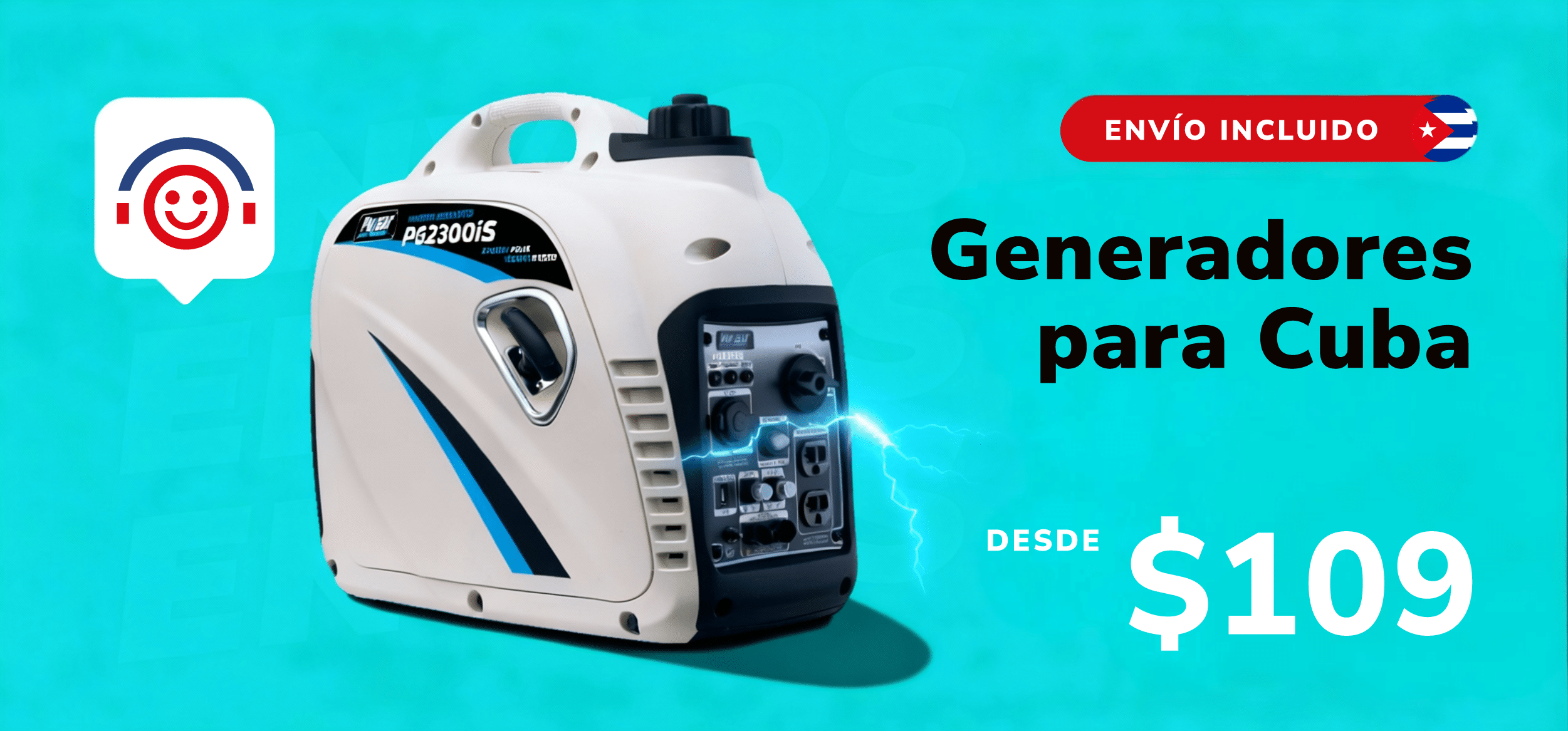Cuba volvió a quedar atrapada esta semana en una escena donde el conflicto ya no se expresa solo en sanciones, decretos o cifras, sino en frases cruzadas que funcionan como proyectiles políticos.
De un lado, el canciller Bruno Rodríguez calificó de “brutal acto de agresión” la orden ejecutiva firmada por Donald Trump para castigar con aranceles a los países que vendan o suministren petróleo a la Isla. Del otro, el congresista cubanoamericano Carlos Giménez le respondió directamente en X con un mensaje que rozó lo personal: “Bruno, aún estás a tiempo de regresar a tu patria natal de México. Esto es hasta el final”. Entre ambos, Trump dejó abierta una puerta que parece negociación, pero que en realidad exige alineación.
Rodríguez denunció que Washington pretende someter a Cuba a “condiciones de vida extremas” mediante una operación política basada en “mentiras” y “chantaje”. Según su versión, la narrativa estadounidense intenta presentar a la Isla como amenaza regional cuando, en realidad, “la única influencia maligna” sería la que ejerce EE. UU. sobre América Latina. El Ministerio de Relaciones Exteriores replicó ese discurso en un comunicado donde acusa a la Casa Blanca de presionar a terceros países para sumarse al bloqueo, bajo amenaza de aranceles “arbitrarios y abusivos”.
Giménez, por su parte, no se limitó a respaldar la medida: personalizó el choque. Su respuesta al canciller fue directa, provocadora y simbólica. No discutió el fondo de la acusación; disputó la autoridad moral. En esa frase breve —“les queda poco”— condensó el lenguaje de victoria inminente que desde Miami se repite como mantra político.
En medio de esa polarización, el propio decreto de Trump contiene una cláusula que introduce un matiz incómodo para ambos extremos. La Sección 3 establece que las sanciones pueden modificarse si surgen nuevas circunstancias, si hay represalias externas o si el Gobierno cubano adopta “medidas significativas” que demuestren una alineación suficiente con Washington en materia de seguridad y política exterior. No es una salida clara, pero sí una rendija. La presión no se presenta como castigo eterno, sino como herramienta de negociación bajo condiciones.
Así, la “guerra de relatos” no es solo retórica. Bruno habla de agresión, Giménez de final, Trump de alineación. Tres lenguajes distintos para un mismo tablero, donde la energía, la diplomacia y el simbolismo se mezclan. Y mientras unos se cruzan mensajes, la crisis real —apagones, escasez, colapso productivo— sigue sin una traducción política que vaya más allá del eslogan o la amenaza.
Pero… ¿le esperaría a Cuba ciertamente «condiciones de vida extremas». Analicemos el caso de Venezuela.
Trump no está hablando en abstracto cuando deja abierta la posibilidad de revisar las sanciones si Cuba adopta “medidas significativas” y muestra una “alineación suficiente” con los intereses de Washington. Ese lenguaje tiene un modelo concreto, visible y reciente: Venezuela. No se trata de una puerta simbólica ni de una concesión diplomática genérica, sino de una fórmula ya aplicada, donde la presión no busca derribar un sistema, sino reubicarlo dentro de un marco funcional a la política exterior estadounidense.
Venezuela no se volvió democrática, ni desmontó su estructura de poder, ni celebró elecciones libres en el sentido occidental del término. Sin embargo, ha sido reencuadrada.
Tras la captura de Nicolás Maduro, Caracas abrió canales directos con la Casa Blanca, con Donald Trump y con Marco Rubio. Restableció conversaciones, negoció el levantamiento parcial de sanciones y permitió el regreso de aerolíneas, capital extranjero y grandes petroleras. Al mismo tiempo, reformó su Ley de Hidrocarburos para ofrecer garantías jurídicas a la inversión y aceptó que los ingresos de PDVSA queden bajo jurisdicción estadounidense.
Ese es el “comportamiento correcto” en la lógica de Washington: no implica cambiar de régimen, sino cambiar de función. Venezuela conserva el control formal de su petróleo, pero ya no lo usa como herramienta política regional. Dejó de subsidiar a aliados, dejó de regalar crudo a Cuba y convirtió su crisis en una mesa de negociación. En ese tránsito, pasó de ser un enemigo frontal a un actor tolerado, útil y transaccional.
Cuando Trump habla de “alineación suficiente”, deja dos puertas abiertas: por un lado, pide en nombre de lo internacionalmente asumido como correcto, libertades civiles y pluralismo, que ya con ellas vendrán las mejoras en la vida para los cubanos; pero también pide compatibilidad estratégica. Exige democracia, pero también exige obediencia geopolítica. La diferencia entre castigo y reintegración no está en el sistema político interno, sino en la disposición a encajar dentro del orden que Estados Unidos administra o dentro de lo que el mundo asume como correcto: libertad y pluralismo en el amplio sentido de la palabras; en el orden socio-político y económico.
Ahí es donde Cuba queda atrapada. Mientras Venezuela aceptó hablar desde la necesidad, Cuba insiste en hablar desde la épica. Washington no ofrece una salida moral, sino una reubicación política. No promete respeto, promete inclusión bajo reglas ajenas. Y esa es la verdadera encrucijada para La Habana: no se trata de resistir o caer, sino de decidir si se entra al juego como actor subordinado o se permanece fuera haciéndole pagar el precio de la pobreza por su tozudez a millones de cubanos.