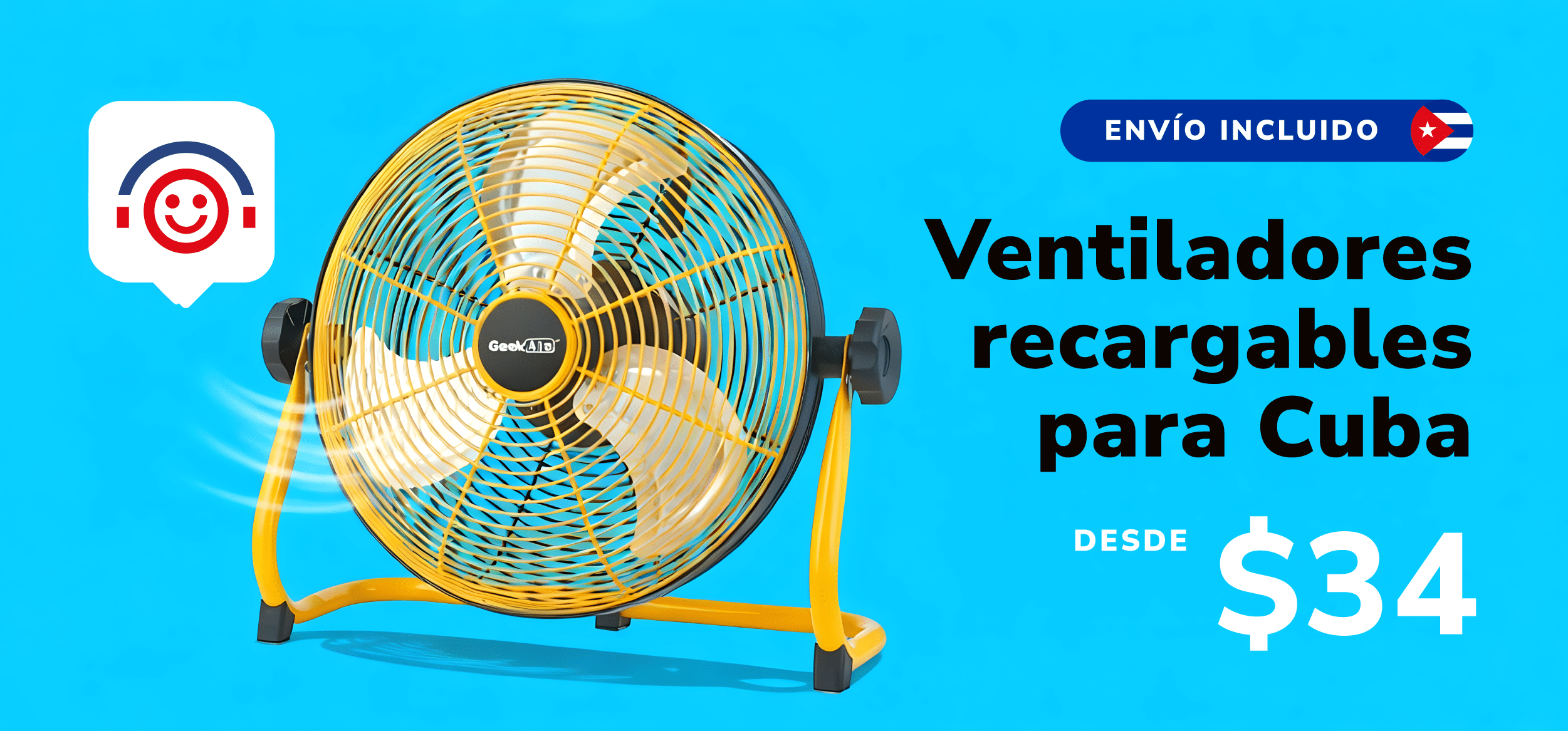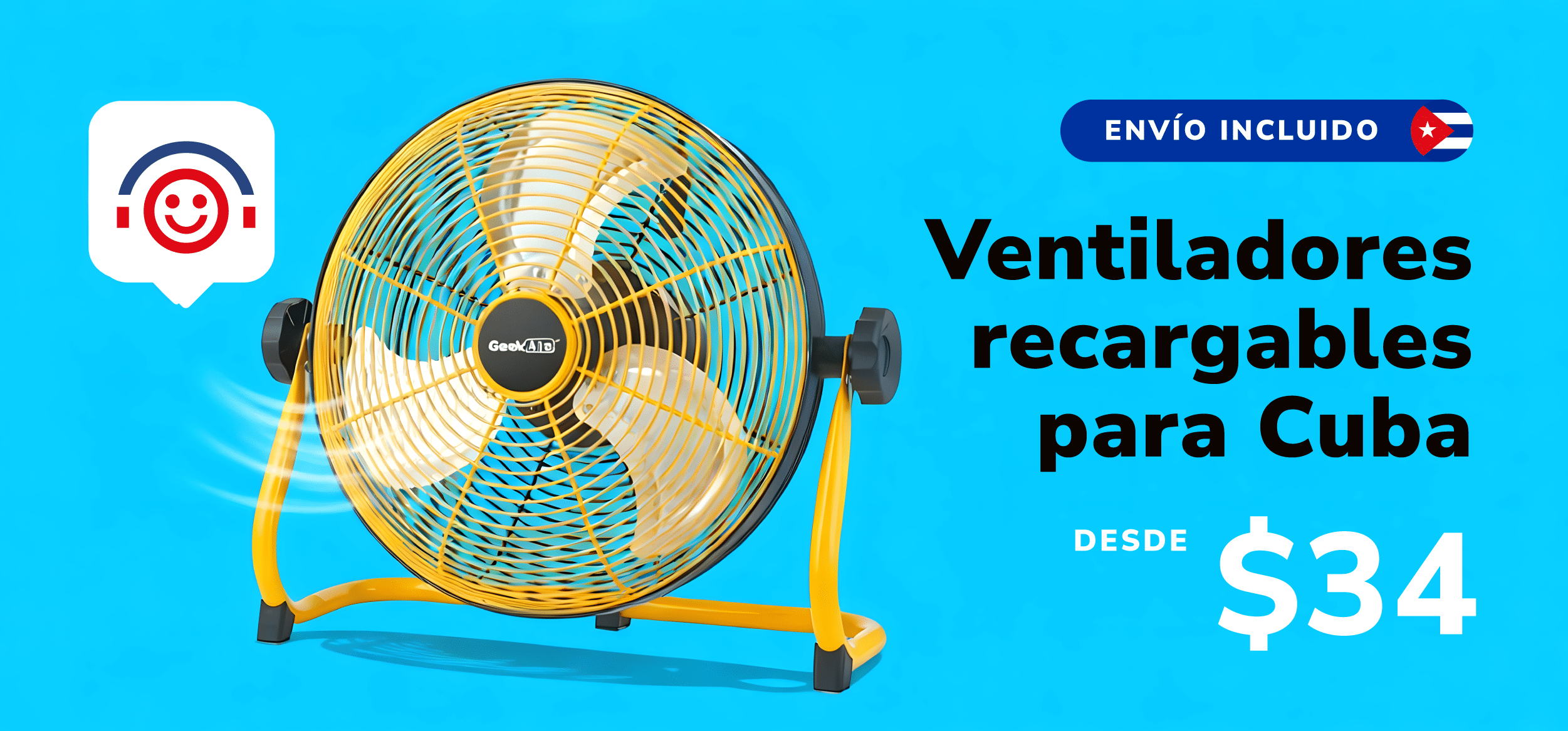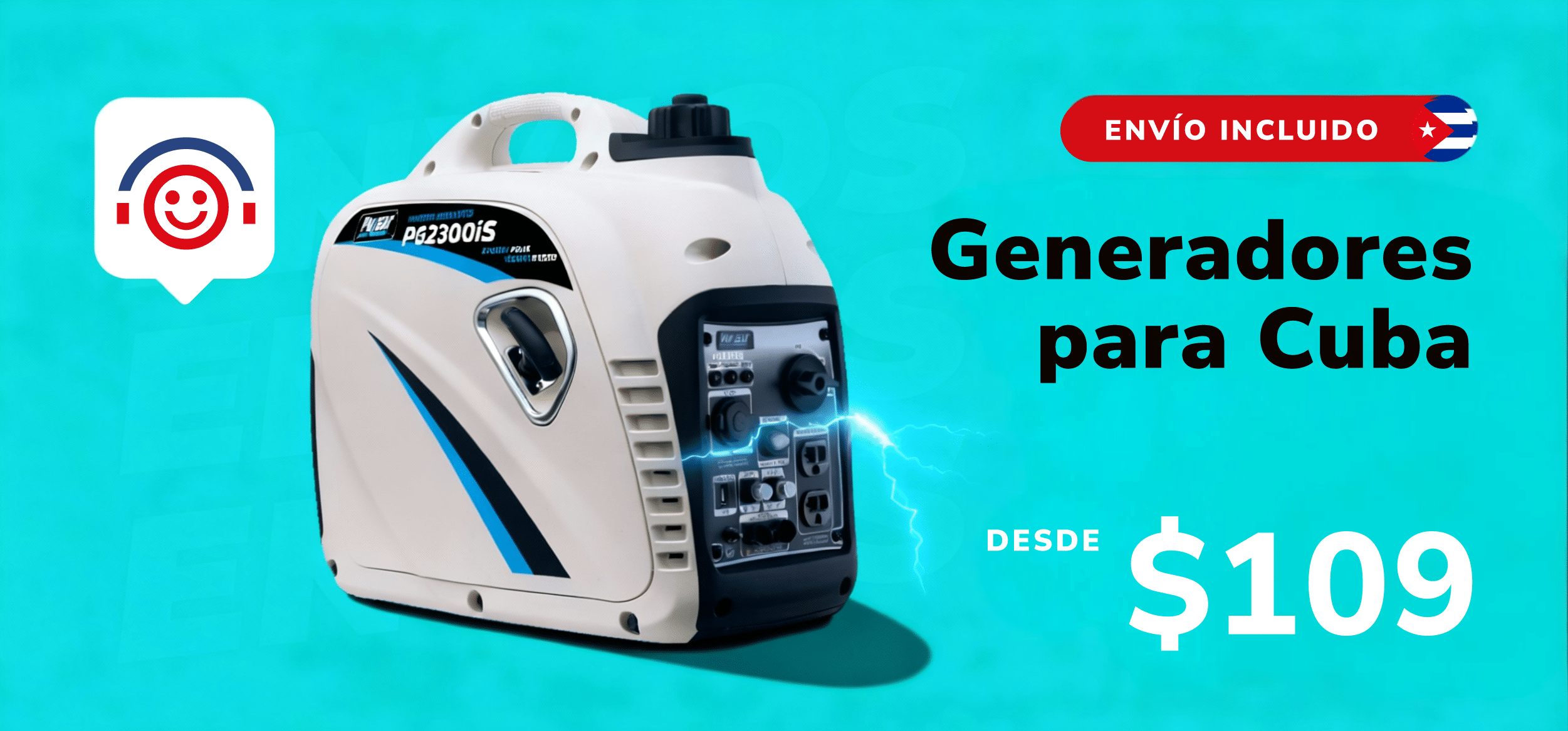¿Cuánta vida más se le puede pedir a la gente en Cuba para sostener un modelo que, por las razones que sean, no funciona?
Hay una frase que se repite como un estribillo desde hace décadas: “El modelo tiene problemas, pero hay que resistir porque el embargo…”. Mientras tanto, tres o cuatro generaciones de cubanos han nacido, envejecido y muerto dentro de la misma promesa aplazada. La pregunta que ya no se puede esquivar no es técnica, ni geopolítica. Es moral: ¿cuánta vida más se le puede pedir a la gente para sostener un modelo que, por las razones que sean, no funciona?
Lo que se vive hoy en Cuba no es una simple “crisis coyuntural”. Es el resultado de un sistema que, incluso en los años sin sanciones máximas, fue incapaz de generar prosperidad sostenida sin exprimir a la población o depender de un padrino externo. Primero la URSS, luego Venezuela. Ahora que esos salvavidas se han hundido, el discurso oficial se apoya casi por completo en el embargo como explicación total. Pero el embargo no diseñó la Tarea Ordenamiento. No prohibió la propiedad privada real. No decidió que un campesino tenga que pedir permiso para vender lo que siembra, ni que cada apertura económica venga seguida de una marcha atrás.
Por eso el problema se vuelve moral. Se le pide a la población aceptar apagones, inflación, colas y fuga de talentos como si fueran pruebas de carácter histórico, mientras se sostienen estructuras que ya demostraron su fracaso. Se le exige aguantar por “la soberanía” a personas que ni siquiera pueden planificar su semana, mucho menos su vida. El costo de esa lealtad no lo paga el Estado en abstracto: lo paga la abuela que pasa horas en una cola por un medicamento que no aparece, el médico que se va, el joven que cruza selvas y ríos porque quedarse dejó de tener sentido.
La trampa está planteada como un dilema falso: o comunismo a la cubana, o “capitalismo salvaje” tipo caricatura, que le han inoculado en vena a muchos. Pero el mundo está lleno de ejemplos que desmienten ese blanco y negro, y los mismos cubanos cuando han viajado al extranjero lo han descubierto. Vietnam salió de una guerra devastadora y de un socialismo rígido abriendo la economía sin desmontar de golpe todo el aparato político. Polonia y otros países del Este soportaron el ajuste duro, pero acabaron integrándose a un entorno que les permitió crecer y reducir la pobreza. Panamá aprovechó su posición geográfica para convertir un canal y unos puertos en motor de servicios y empleo. Ninguno es perfecto, pero todos aceptaron algo básico: sin propiedad privada, sin reglas claras y sin apertura al mundo, no hay milagro posible.
Cuba tiene activos parecidos: una posición geográfica que cualquier país envidiaría, una diáspora dispersa pero conectada, una población que, a pesar del deterioro, conserva niveles de escolaridad que la región mira con interés. El “futuro brillante” del que tanto se habla no es una postal turística, es una posibilidad concreta si se cambian las reglas del juego. Con un gobierno dispuesto a dejar de asfixiar la iniciativa privada, a respetar contratos, a ordenar las finanzas y a integrarse a las instituciones internacionales, el país podría acceder a créditos, inversión y know-how suficientes para reconstruir luz, carreteras, agua y servicios básicos. No en dos meses, pero sí en un horizonte visible.
Ahí vuelve la cuestión de fondo: ¿qué es más inmoral, asumir un cambio de modelo con sus riesgos y conflictos, o seguir pidiendo a millones de personas que entreguen su vida útil a una estructura que solo ofrece pobreza gestionada y un relato heroico de la escasez? ¿Hasta cuándo es legítimo usar el embargo como coartada para no revisar lo que sí depende de La Habana: la forma en que se produce, se distribuye y se decide dentro de la isla?
La solución no va a venir en forma de filántropo salvador, de megacorporación montando un hub logístico o de un “Plan Marshall” que aterrice íntegro desde Washington o Bruselas. Si el marco interno no cambia, todo eso será, como mucho, parche temporal. Pero si el marco cambia, si el país decide que no puede seguir sacrificando generaciones enteras al altar de un experimento agotado, entonces sí: la geografía, el capital humano, la diáspora y la inversión externa pueden trabajar a favor.
Al final, la discusión sobre Cuba ya no es solo si el modelo “es eficiente” o “se puede perfeccionar”. Es otra, mucho más incómoda: si es aceptable seguir hipotecando la vida de quienes hoy hacen cola, huyen o se resignan, para sostener una promesa que nunca llega. Y ahí la respuesta, más tarde o más temprano, ya no será económica. Será un juicio moral.