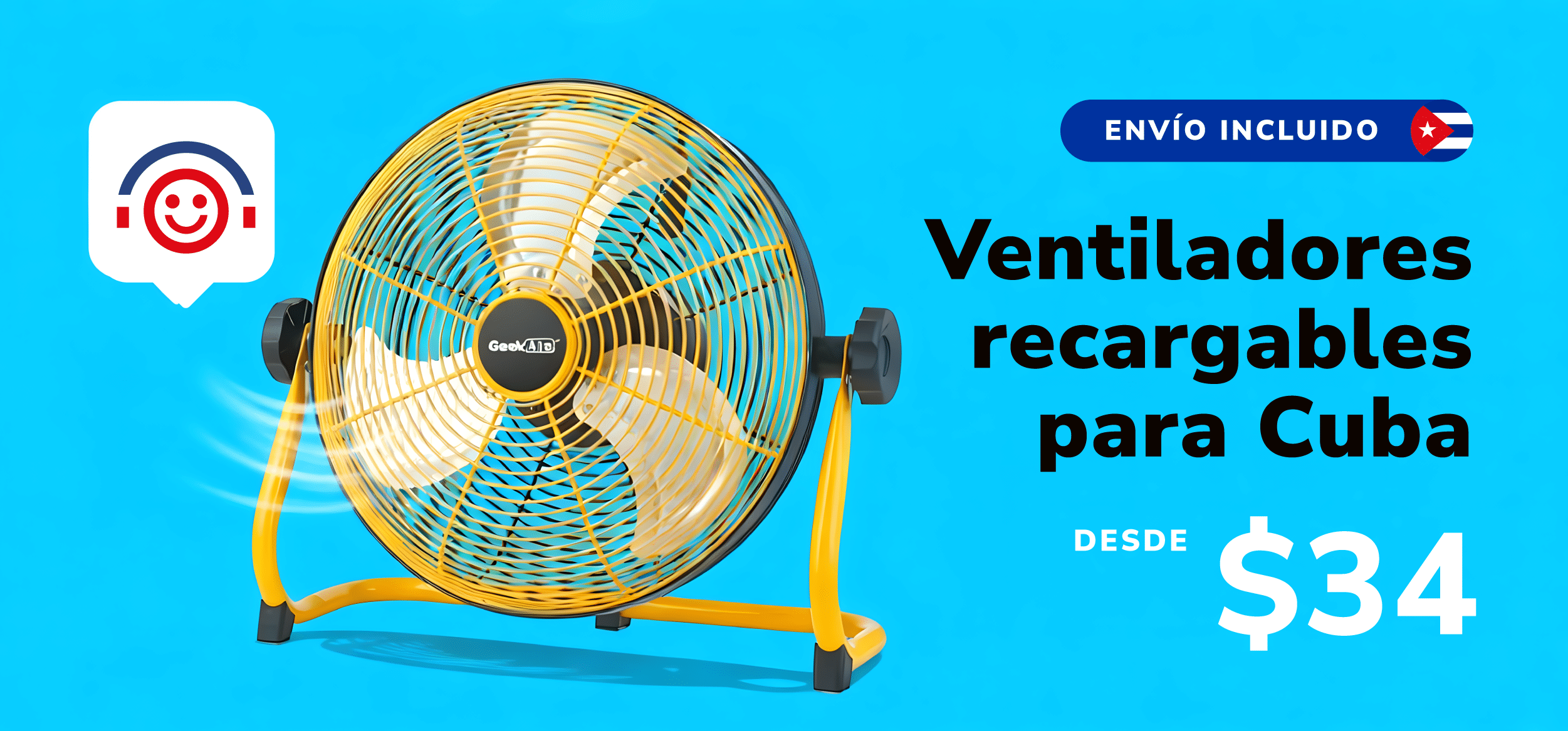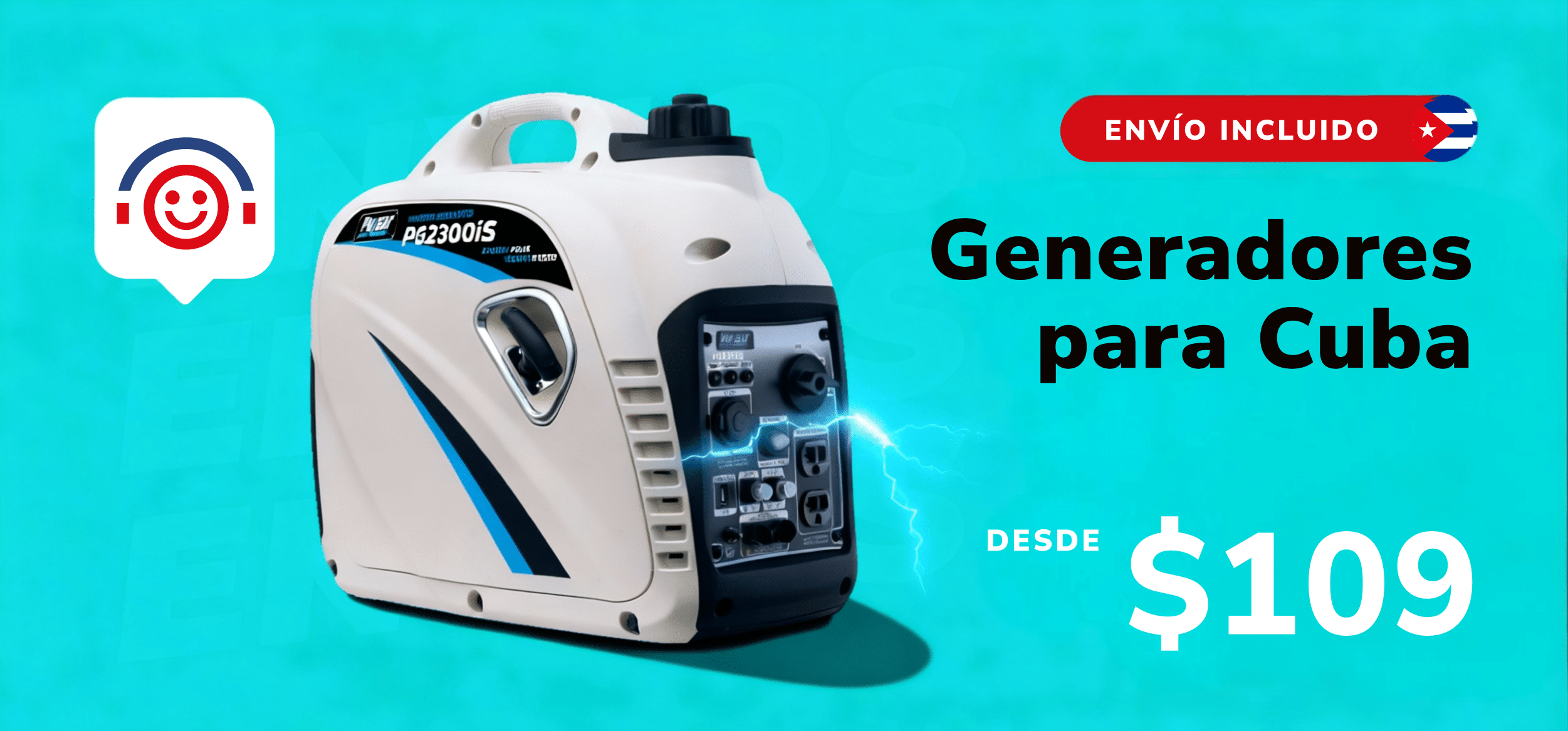Pedro Lorenzo Concepción, cubano de 44 años con más de una década viviendo en Estados Unidos, es uno de los rostros más visibles de una nueva y poco documentada ruta de expulsiones: las “deportaciones silenciosas” a México de migrantes que Washington no logra repatriar a Cuba.
Tras pasar por varios centros de detención —incluido el controvertido Alligator Alcatraz, en Florida— y protagonizar una huelga de hambre de 17 días, Lorenzo Concepción fue dejado en Cancún a mediados de septiembre de 2025. Allí intenta rehacerse, sin documentos ni permiso de trabajo, separado de su esposa e hijos que permanecen en Florida.
El caso fue narrado en detalle por la periodista cubana Carla Gloria Colomé en El País, primero cuando Pedro llevaba nueve días sin comer en protesta por su encierro, y luego cuando ya había detenido la huelga y fue trasladado a otro centro para, finalmente, terminar expulsado a México al no prosperar su repatriación a la isla. En esos trabajos se describen el deterioro físico, el uso de silla de ruedas y las condiciones de hacinamiento que denuncian los detenidos, además de la incertidumbre jurídica que acompaña a quienes acumulan viejos antecedentes ya cumplidos pero siguen atrapados en la maquinaria migratoria.
De acuerdo con ese mismo medio, el 14 de septiembre Pedro llegó a Cancún “desorientado”, tras semanas de traslados y sin claridad sobre sus estatus ni opciones inmediatas de regularización. Cuba no lo aceptó de vuelta y Estados Unidos ejecutó la expulsión hacia territorio mexicano, un patrón que, según el reportaje, se repite con decenas de cubanos en Quintana Roo. La vida en Cancún, por ahora, transcurre a puerta cerrada, con ayuda económica que llega desde Florida y con el miedo a ser captado por redes de extorsión que acechan a migrantes recién expulsados.
El itinerario de Lorenzo Concepción encaja en el clima migratorio actual: desde inicios de 2025, la administración Trump ha endurecido la política hacia Cuba, cerrando vías de ajuste y reabriendo prácticas de detención prolongada que afectan a centenares de miles de cubanos que entraron entre 2021 y 2024. En paralelo, México ha endurecido su posición diplomática en episodios como la propuesta de enviar a Guantánamo a parte de los detenidos, elevando quejas formales a Washington para que los mexicanos no sean trasladados fuera de su país. Ese telón de fondo explica, en parte, por qué muchos cubanos terminan hoy en ciudades mexicanas fronterizas o turísticas, a medio camino de todo.
“Sé que estoy en Cancún, pero no sé dónde estoy… no tengo a mi esposa, ni mi casa, ni mi vida”, se lamenta Pedro en un testimonio recogido tras su expulsión, donde confiesa que apenas sale del apartamento por temor y porque carece de papeles para trabajar. Su meta inmediata es obtener alguna forma de regularización que le permita ganarse la vida y, a mediano plazo, encontrar una vía legal de reunificación con su familia en Estados Unidos.
Historias como la suya han sido amplificadas por medios y reporteros en Estados Unidos y México, y coinciden en dos rasgos: primero, la opacidad sobre los criterios que determinan a quién se expulsa a México en lugar de intentar una repatriación a Cuba; segundo, el vacío de protección que queda una vez que la persona pisa suelo mexicano sin documentos ni red de apoyo. En Cancún y otras ciudades del sureste, reportes periodísticos describen “microcomunidades” de cubanos recién llegados, viviendo de remesas y favores, a la espera de que un abogado, un trámite o un golpe de suerte les cambie el rumbo.
Mientras tanto, su nombre se ha vuelto un referente del costo humano de estas políticas. La crónica de Colomé siguió su trayectoria desde el módulo de Alligator Alcatraz, donde un funcionario le dijo que nadie sabía cuándo saldría, hasta la silla de plástico en un cuarto de Cancún donde ahora mira el teléfono esperando noticias de su esposa.
La narrativa deja preguntas abiertas que trascienden su caso: ¿qué coordinación real existe entre Washington, La Habana y Ciudad de México para evitar que la “solución” sea internar a una persona en un tercer país donde no tiene absolutamente nada?; ¿qué estándar humanitario se aplica a quienes han pagado sus cuentas con la justicia y buscan rehacer su vida?
Un punto que va al corazón del debate: ¿qué es “pagar la deuda” y qué trato corresponde después?
Con Pedro Lorenzo Concepción (y otros en situaciones parecidas) se cruzan tres planos: el legal, el ético y el político. En el plano legal, el gobierno puede expulsar a un no ciudadano por causales migratorias aunque ya haya cumplido una condena penal: no es doble juzgamiento, es una consecuencia civil. Dicho eso, la legalidad no agota la pregunta ética: si alguien saldó su pena y hoy no representa un riesgo, ¿qué estándar humanitario se aplica cuando no hay a quién repatriarlo (Cuba no acepta) y se opta por “tercerizar” la expulsión a México, donde queda sin papeles, sin red, sin trabajo y vulnerable a redes criminales? Ahí es donde muchos ven una pena encubierta: no cárcel, pero sí destierro y precariedad.
Las reacciones en la diáspora reflejan esa grieta. Hay quien aplaude la expulsión porque “no es un ángel” y porque las víctimas importan —y tienen razón en exigir que el relato no blanquee delitos reales—. Otros, en cambio, no piden absolución moral sino proporcionalidad: cumplida la condena, el Estado debería priorizar criterios de riesgo y de arraigo familiar antes de aplicar una medida extrema que, en la práctica, impide la reinserción y castiga también a sus hijos y pareja en EE. UU. Ahí encajan nociones como la discrecionalidad fiscal (prosecutorial discretion), el “withholding of removal” si hay riesgo de daño, o alternativas a la expulsión cuando el país de origen no recibe repatriados.
Un contraste final es clave para medir coherencia: mientras a Pedro lo expulsan con expediente y argumentos legibles, hay documentados casos de cubanos sin antecedentes penales —ni una multa de parqueo, aseguran— que han sido devueltos a Cuba o rebotados en la frontera bajo políticas cambiantes, con procesos acelerados, barreras de defensa legal y decisiones difíciles de impugnar. Si el mensaje público es que “la ley es la ley”, entonces esa ley debería ser predecible y pareja: mismas garantías procesales, acceso real a abogado, evaluación individual del temor de retorno, del arraigo y del interés superior de los niños cuando hay hijos ciudadanos americanos.
No se trata de canonizar a quien delinquió ni de ignorar a sus víctimas; se trata de exigir estándares claros y humanitarios para todos. La sociedad puede —y debe— discutir si alguien merece una segunda oportunidad; el Estado, en cambio, no puede improvisar castigos de facto ni convertir la expulsión en un limbo permanente. Y mucho menos puede tratar peor a quienes no tienen antecedentes que a quienes sí los tuvieron, porque entonces la vara legal deja de medir justicia y pasa a medir azar.
Por ahora, para Pedro, la respuesta es sobrevivir un día más, sin hacer ruido, mientras intenta que su historia no termine en el anonimato.