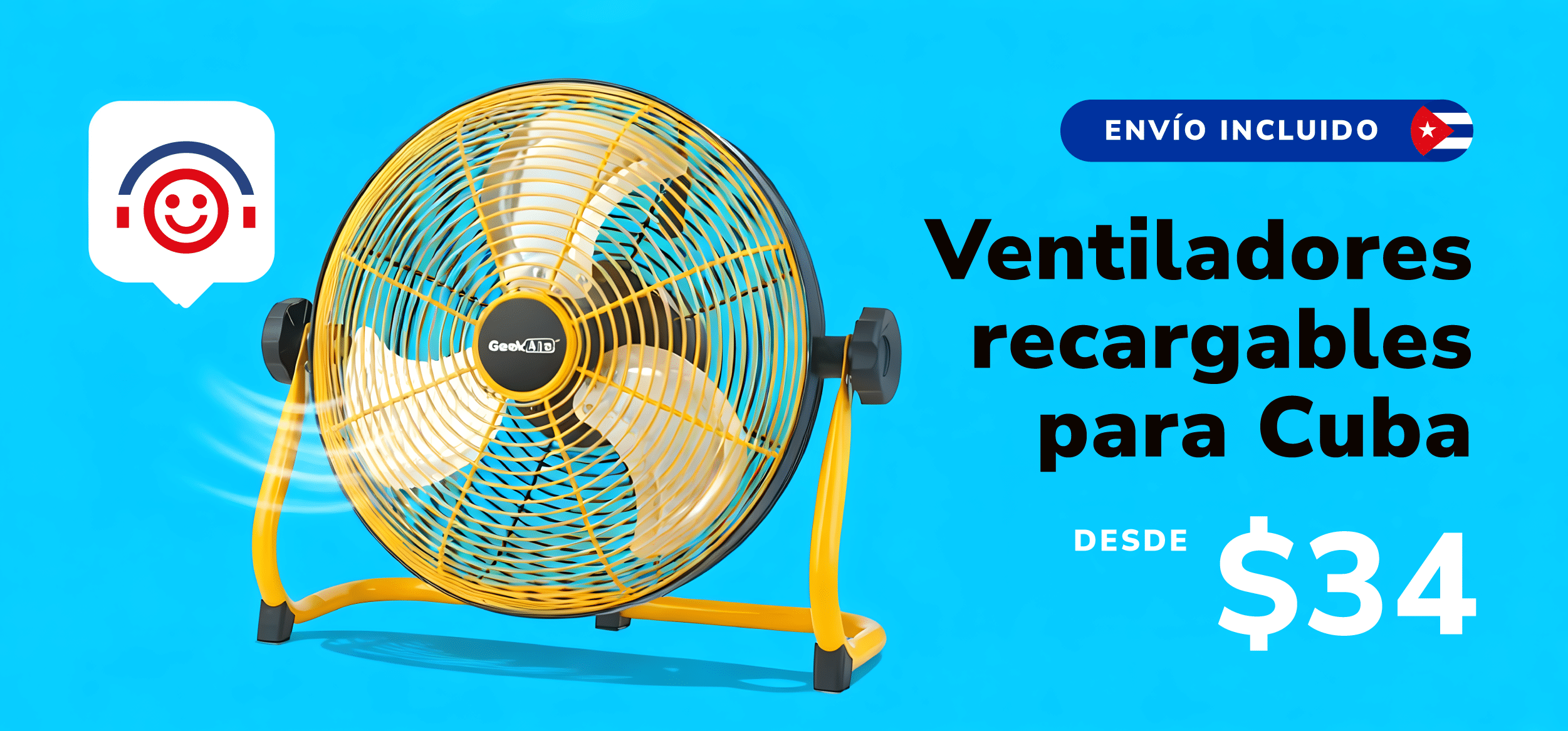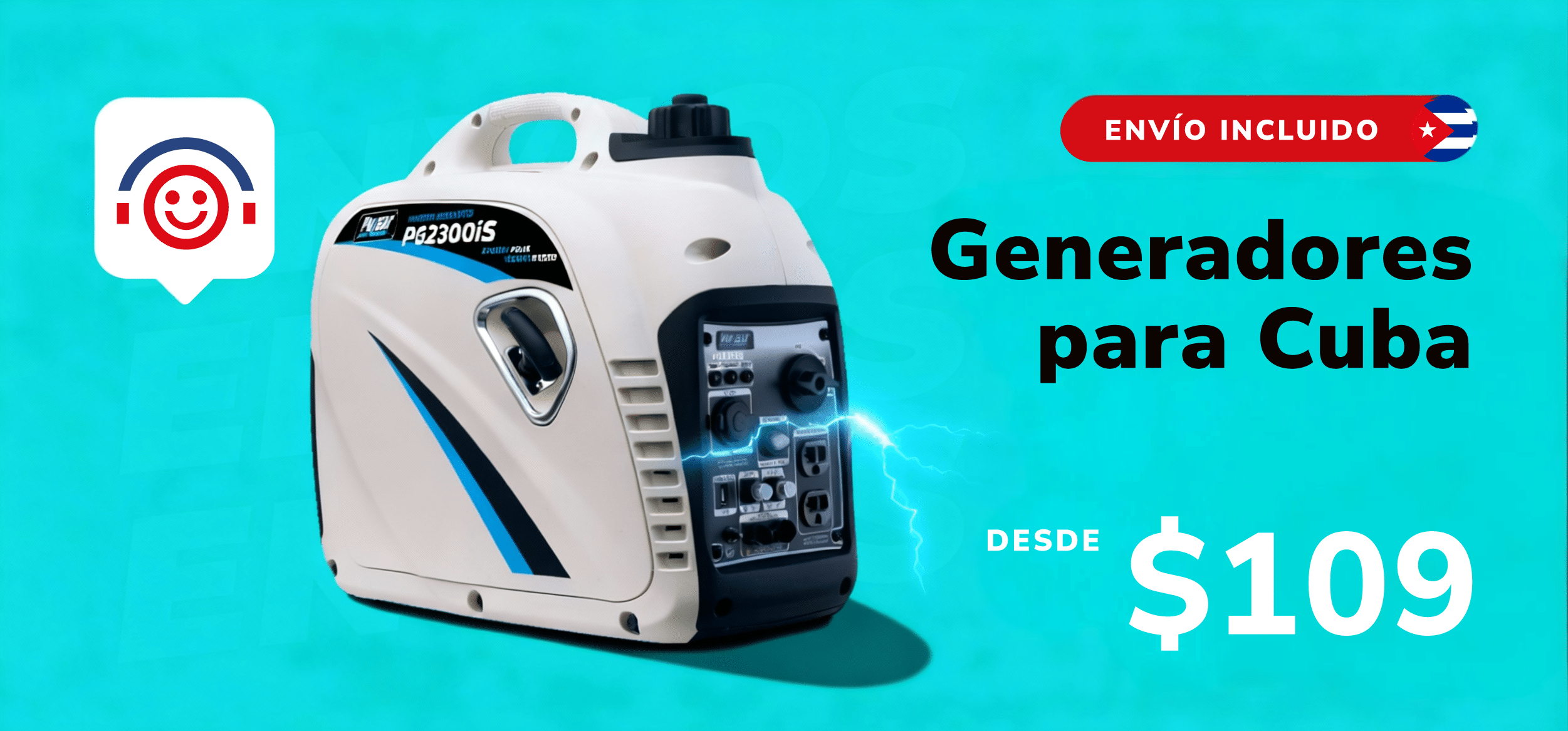Miami no es Nueva York, y la reciente jornada electoral lo subrayó con tinta gruesa. Mientras en la gran manzana el progresista Zohran Mamdani celebraba una victoria que desbordó titulares —primer alcalde musulmán de la ciudad, con una agenda de sello socialdemócrata y más presencia del Estado en la vida cotidiana—, aquí la capital del exilio cubano volvió a mirar su propio espejo y a preguntarse cuánto quiere parecerse a ese norte que empuja impuestos locales, regulaciones fuertes y discursos que, para muchos en esta orilla, suenan demasiado familiares y socialistas. En la memoria íntima del sur de la Florida, la promesa de un gobierno que administre más se confunde con la pesadilla de un gobierno que lo controle todo.
Ese contraste aterriza en una campaña municipal que va a segunda vuelta entre Eileen Higgins y Emilio González, duelo oficialmente no partidista, pero atravesado por pulsos nacionales y por la historia política de quienes hicieron de Miami su refugio. En una ciudad donde el voto es memoria —el éxodo, la confiscación, la plaza del silencio como herida aún abierta—, la boleta no solo elige alcalde: define hasta dónde se tolera el experimento social que en otros lugares del país vuelve a cobrar entusiasmo. Es un plebiscito sin llamarlo así: ¿Miami será una ciudad con ambición corporativa ilimitada o una que intente equilibrar su vitrina global con la vida real de quienes la sostienen?
La pregunta no se hace en abstracto. Mientras se contaban votos, helicópteros y escoltas tomaban el downtown por el America Business Forum. Trump, Messi, Bezos y otras estrellas del negocio global ocuparon la escena para vender a Miami como la tarima donde se reinventa el capitalismo americano: tecnología, inversión, lujo y branding urbano como ideología. La FAA incluso restringió el espacio aéreo: protocolo de seguridad, sí, pero también un recordatorio de que esta ciudad no piensa en pequeño. Aquí se juega en grande o no se juega.
Y, sin embargo, la realidad pulsa bajo esa alfombra roja. El pleito por el terreno de Miami Dade College que podría terminar convertido en la biblioteca presidencial de Trump revela otra capa de la historia: quién decide qué pedazo de ciudad se entrega y a quién se le reserva el derecho de ocupar el paisaje. Un juez frenó temporalmente la transferencia y la apelación ya está en marcha. Técnicamente es una disputa legal. Políticamente es una discusión acerca de propiedad colectiva y transparencia: ¿la ciudad es escenario o es comunidad?
En paralelo, Ken Griffin —el magnate que ha trasladado buena parte de su imperio financiero al sur— obtuvo la venia para construir una marina privada en Miami Beach. Más capital, más prestigio, más titulares celebratorios. Y también la evidencia de que el borde marítimo se privatiza a un ritmo que deja fuera a quienes hicieron de sus playas su razón para quedarse. El acceso a la costa, ese derecho que definió Miami como ciudad de todos, se encoge frente a los negocios que prometen modernidad a cambio de exclusividad.
Tri-Rail estudia una tarifa plana para volver competitivo el transporte regional; el Kendall Parkway recupera velocidad; las discusiones sobre movilidad regresan como un coro que nadie termina de escuchar. Para los planificadores son iniciativas técnicas; para el trabajador que cruza media ciudad antes de fichar, son vidas adicionales gastadas entre tráfico y gasolina que sube centavo a centavo. La infraestructura avanza, pero lo hace —otra vez— pensando primero en el auto, en el inversionista, en el evento que congestionará la autopista antes de que llegue un centro de salud a un barrio sin uno.
La campaña que decidirá a quién se le entregan las llaves del Ayuntamiento no puede escapar de esta contradicción: Miami quiere ser vitrina mundial, pero ese brillo tensiona la vida cotidiana de una población cuyos salarios rara vez alcanzan para sostener aquí una familia. El costo del sueño roza el insomnio. La prosperidad de la marca no siempre es la prosperidad del vecino.
Por eso, el resultado de la segunda vuelta se leerá mucho más allá del mapa municipal. Hablará de qué ciudad se elige en la capital del exilio: una que confirme la identidad construida alrededor del “nunca más” al socialismo real, o una que se permita explorar políticas públicas que en otro tiempo hubieran sonado a palabra prohibida. Hablará de si Miami quiere seguir siendo el gran escaparate del Sur —con su desfile de foros internacionales, rascacielos nuevos, celebridades y alfombras corporativas— o si se atreve a pensar que el éxito también puede medirse en parques accesibles, alquileres más bajos, transporte digno y barrios donde vivir no resulte una carrera de obstáculos.
Miami camina sobre esa cuerda floja: orgullosa de ser una ciudad del mundo, pero con el corazón —y el electorado— marcado por las heridas de otro modelo político que prometió justicia social y terminó en ruinas. Aquí, cada voto es también una advertencia. No hay espacio para el lujo de olvidar.
Si Nueva York experimenta, Miami reacciona. Si allá algo se celebra como victoria progresista, aquí se huele como peligro. Esa tensión, ese debate sobre qué significa prosperar, explica mejor que cualquier discurso lo que está en juego en diciembre. Porque cuando se apaguen los reflectores del foro de negocios, cuando el helicóptero de un expresidente deje de pasar sobre Biscayne Bay, cuando los periódicos de Manhattan presuman su giro a la izquierda, será en las calles de Miami donde se responderá la pregunta más íntima y más urgente: ¿para quién se está construyendo realmente esta ciudad?