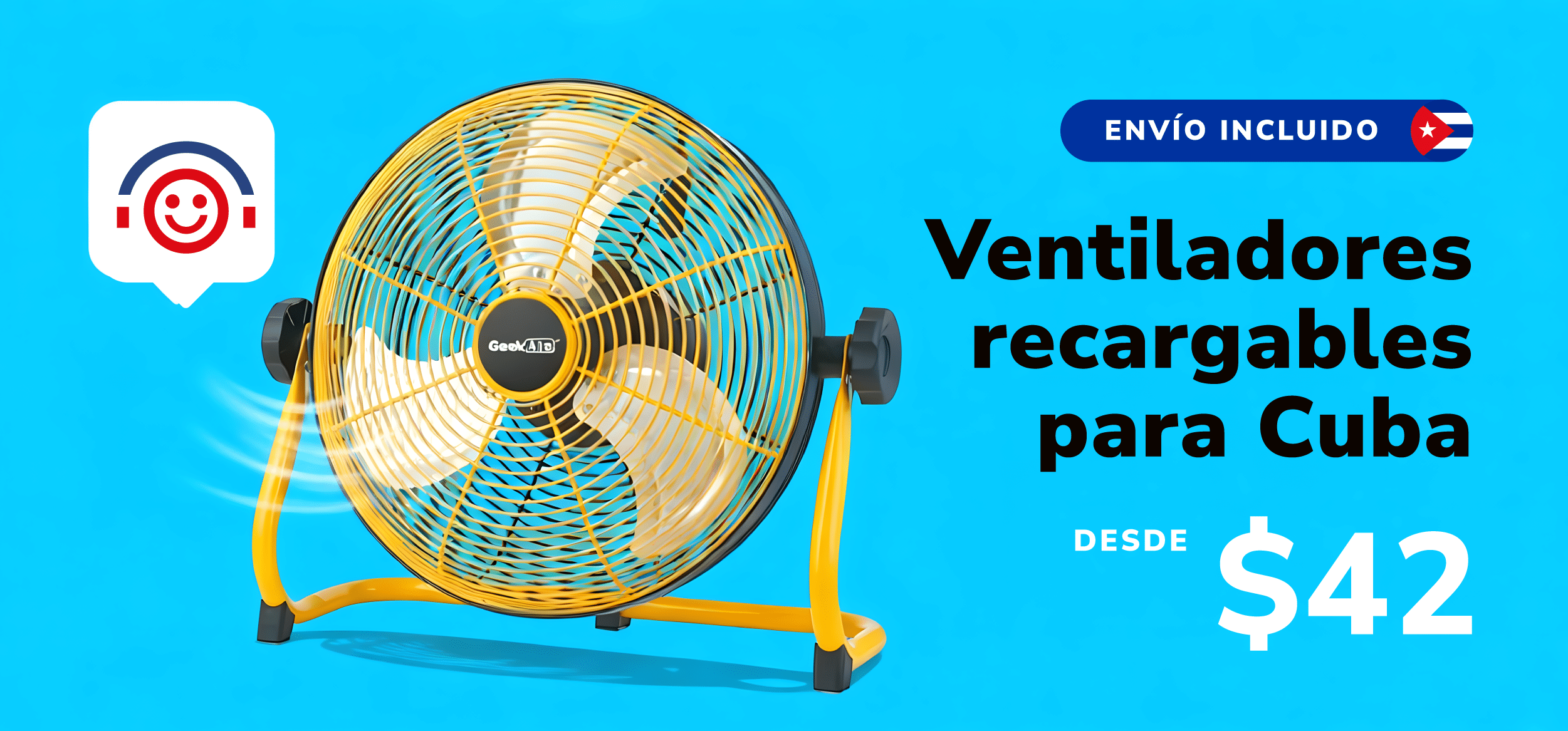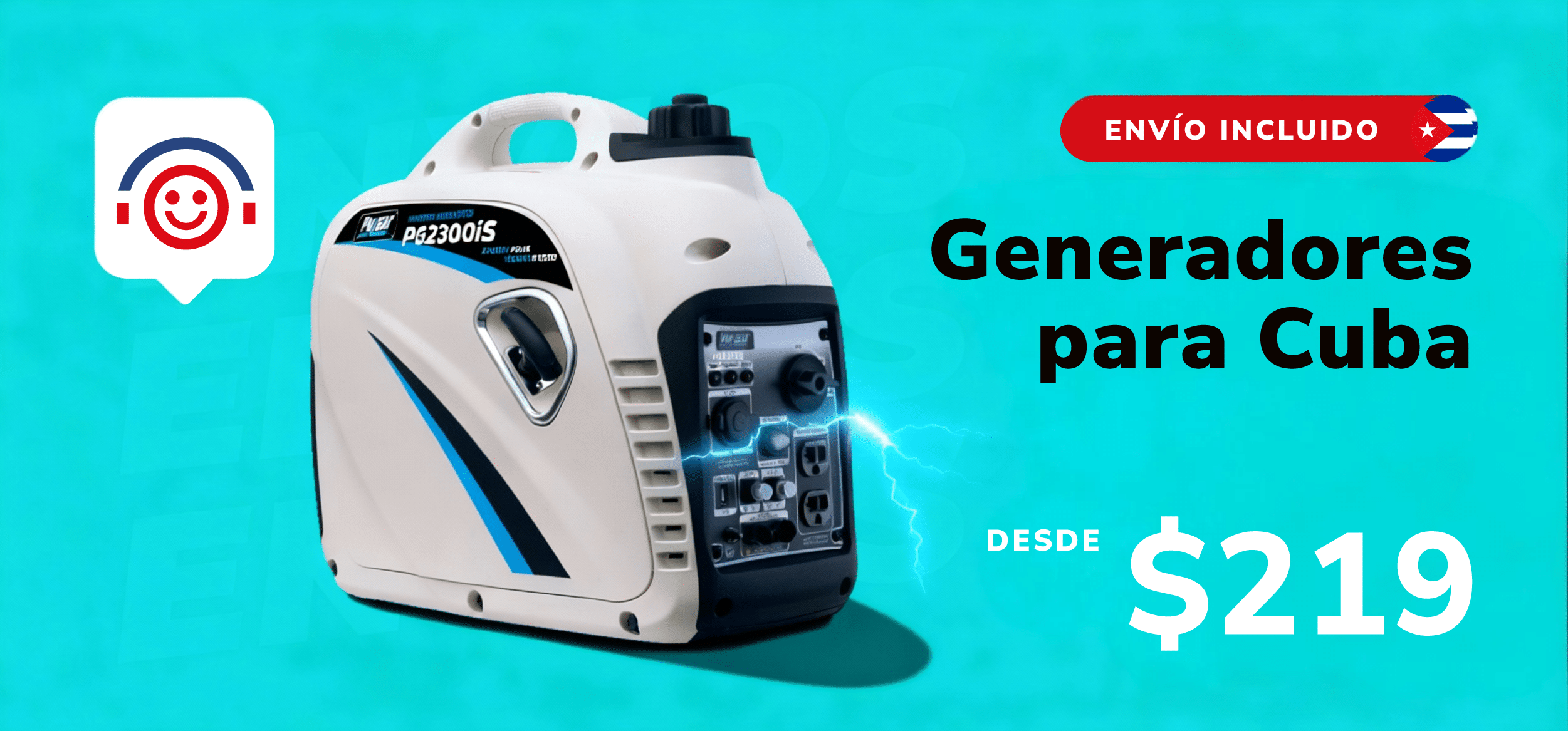Un texto publicado en Hypermedia Magazine este 16 de diciembre invita a leer el caso de Ignacio Jiménez no desde la lógica del personaje, sino desde el contexto que lo hace posible. El análisis propone una incomodidad deliberada: preguntarse menos quién es Jiménez y más por qué un discurso como el suyo encuentra recepción y vuelve a poner en circulación la promesa de un futuro mejor.
El texto, escrito por el «controversial» Jorge de Armas, no se deja leer como un simple comentario sobre Ignacio Jiménez. Tampoco funciona como un ensayo histórico en el sentido clásico ni como una pieza de opinión al uso. Lo que propone, más bien, es una incomodidad sostenida: obligar al lector a mirar menos al personaje y más al país que lo hace posible. Jiménez no aparece como causa, sino como síntoma. Y esa es una decisión clave.
De Armas no se pregunta quién es Ignacio Jiménez ni cuánto hay de impostura o de convicción en su discurso. La pregunta es otra y es más difícil: por qué un discurso como ese encuentra recepción, por qué activa expectativas, por qué vuelve a poner en circulación la idea de un futuro mejor como si fuera una novedad. Ahí es donde entra Martí, no como pedestal moral, sino como punto de partida de una tradición.
Martí aparece en el texto no como prócer domesticado, sino como productor original de esperanza. No de consuelo, sino de proyecto. Su promesa no es cómoda. No promete que todo saldrá bien ni que el sufrimiento tendrá recompensa automática. Promete una república posible, pero condicionada a una ética, a una responsabilidad individual y colectiva, a un esfuerzo sostenido. Martí no ofrece alivio emocional. Ofrece deber. Su esperanza es exigente y, por eso mismo, peligrosa: compromete.
Ese matiz es esencial para entender por qué la comparación con Ignacio Jiménez no es una provocación gratuita. Jiménez también promete, pero lo hace en un contexto completamente distinto. No habla a una nación por construir, sino a una nación exhausta. No convoca a un proyecto cívico, sino que ofrece sentido en medio del derrumbe. No exige sacrificio; ofrece alivio. Su discurso no se articula como programa, sino como relato. Y funciona porque el terreno está preparado para eso.
Entre Martí e Ignacio Jiménez hay un vacío que el texto no nombra de inmediato, pero que lo atraviesa entero: Fidel Castro. Es el eslabón que convierte la esperanza en sistema. Con Fidel, la promesa deja de ser una tensión hacia el futuro y se vuelve un mecanismo permanente de legitimación del presente. La Revolución no se sostuvo tanto por lo que era, sino por lo que decía que iba a ser. Cada carencia se explicaba como tránsito. Cada fracaso, como sacrificio necesario. El futuro operó durante décadas como coartada.
Ahí ocurre un cambio profundo. La esperanza deja de ser una opción moral y pasa a ser una obligación política. Creer no es un acto íntimo, sino una prueba de lealtad. Y cuando el futuro prometido no llega, el problema nunca es la promesa, sino el que duda de ella. Esa pedagogía de la espera no desaparece con el desgaste del régimen. Permanece. Se hereda. Se adapta.
Por eso Ignacio Jiménez no es una anomalía. No irrumpe desde afuera del sistema simbólico cubano, sino desde dentro. No necesita Estado, ni instituciones, ni siquiera un programa coherente. Le basta con activar un reflejo aprendido: anunciar que algo mejor viene. Su eficacia no depende de la precisión de lo que dice, sino del agotamiento de quienes escuchan. En un país donde las instituciones dejaron de ser creíbles, la esperanza ocupa su lugar.
Ignacio Jiménez no puede ser leído únicamente como alguien que “engañó hacia abajo” y aquí pasaremos a revelar algo mucho más incómodo: la promesa no sedujo solo a los desesperados, sino también, en algún momento, a cuadros, gestores y funcionarios formados dentro del propio aparato. No fue un fenómeno marginal ni exclusivamente popular. Y eso cambia el cuadro completo.
Que Jiménez se desplazara por la isla acompañado de funcionarios del MINTUR y de Gran Caribe, que les hablara de inversiones hoteleras, de asesoramiento, de futuro, y que esa idea fuera tomada en serio, dice mucho menos de su capacidad de engaño que de la disposición estructural a creer. No estamos hablando de alguien que se coló a escondidas, sino de alguien al que se le abrieron puertas. Que fuera alojado gratis varios días en el Hotel Jagua, que almorzara y cenara con el delegado del MINTUR en Cienfuegos y con gerentes de hoteles, no es un detalle pintoresco: es una escena política. Logró incluso, que lo montaran a un avión y desplazarse a Cayo Largo del Sur acompañando una delegación de Gran Caribe como «asesor económico».
Que dos fuentes de entero crédito confirmen estos encuentros no hace la historia más escandalosa, la hace más reveladora. Muestra hasta qué punto la promesa ha sustituido a la política y la expectativa al análisis. Ignacio Jiménez no engañó a un sector específico: se movió con soltura en un país entero entrenado para escuchar lo mismo desde hace décadas, venga de quien venga.
Ese detalle, bien integrado, no solo no rompe el texto: lo vuelve más difícil de esquivar. Porque obliga a aceptar que el problema no está en quién promete, sino en cuántos, desde lugares muy distintos, están dispuestos a sentarse a la mesa a escuchar.
El texto de De Armas es especialmente duro en ese punto de anunciar que algo mejor viene, aunque no levante la voz. La crítica no va dirigida a Jiménez como individuo, sino a la estructura que convierte la promesa en sustituto de la política. El problema no es que alguien prometa. El problema es que ya no se espera que las cosas funcionen, sino que se anuncien. La expectativa reemplaza al derecho. El gesto sustituye al resultado.
Leída así, la línea Martí–Fidel–Jiménez no es una escala moral ni una comparación provocadora para generar ruido. Es una degradación funcional de la esperanza. En Martí, la esperanza es proyecto y exige. En Fidel, es promesa y disciplina. En Jiménez, es paliativo y consuelo. Cada etapa reduce el costo para quien promete y aumenta la dependencia de quien espera. No se trata de equivalencias, sino de consecuencias.
Lo más inquietante del texto es que desplaza la responsabilidad. No señala al último eslabón como impostor aislado, sino que obliga a mirar la continuidad. Ignacio Jiménez no inventa nada. Hereda un país entrenado para vivir del mañana porque el presente se volvió inhabitable. Hereda una cultura política donde el futuro siempre está a punto de empezar y nunca llega a instalarse.
De Armas sugiere, sin decirlo de forma explícita, que mientras Cuba no logre reconstruir instituciones creíbles, lenguaje público honesto y horizontes políticos reales, seguirá produciendo administradores de esperanza. Cambiarán los nombres, los tonos, las formas. La función será la misma. Y eso es lo que vuelve incómodo al texto: no permite la salida fácil de la burla ni del escándalo momentáneo.
Ignacio Jiménez, en ese sentido, no es el heredero de Martí en términos éticos ni intelectuales. Es heredero de algo más sombrío y más persistente: una tradición de promesas que, con el tiempo, sustituyó la política por la espera. Mientras esa lógica no se rompa, el futuro seguirá ocupando el lugar de lo que no se puede vivir en el presente. Y la esperanza, lejos de liberar, seguirá funcionando como una forma de aplazamiento.
En conversación con el propio de Armas, dejé al final del diálogo que establecimos por Whatsapp una idea: «es lo que nos tocó». Tal vez, para ofrecerle una «especie de homenaje» a ese locutor «caído» – Rolando Zaldívar – correspondería recuperar una frase que el maestro de la locución ha aclarado alguna que otra vez que no es una frase de su autoría, sino de ese otro monstruo llamado Jorge Luis Sánchez Grass. Permítaseme ahora recuperla: «Es el tiro que hay»