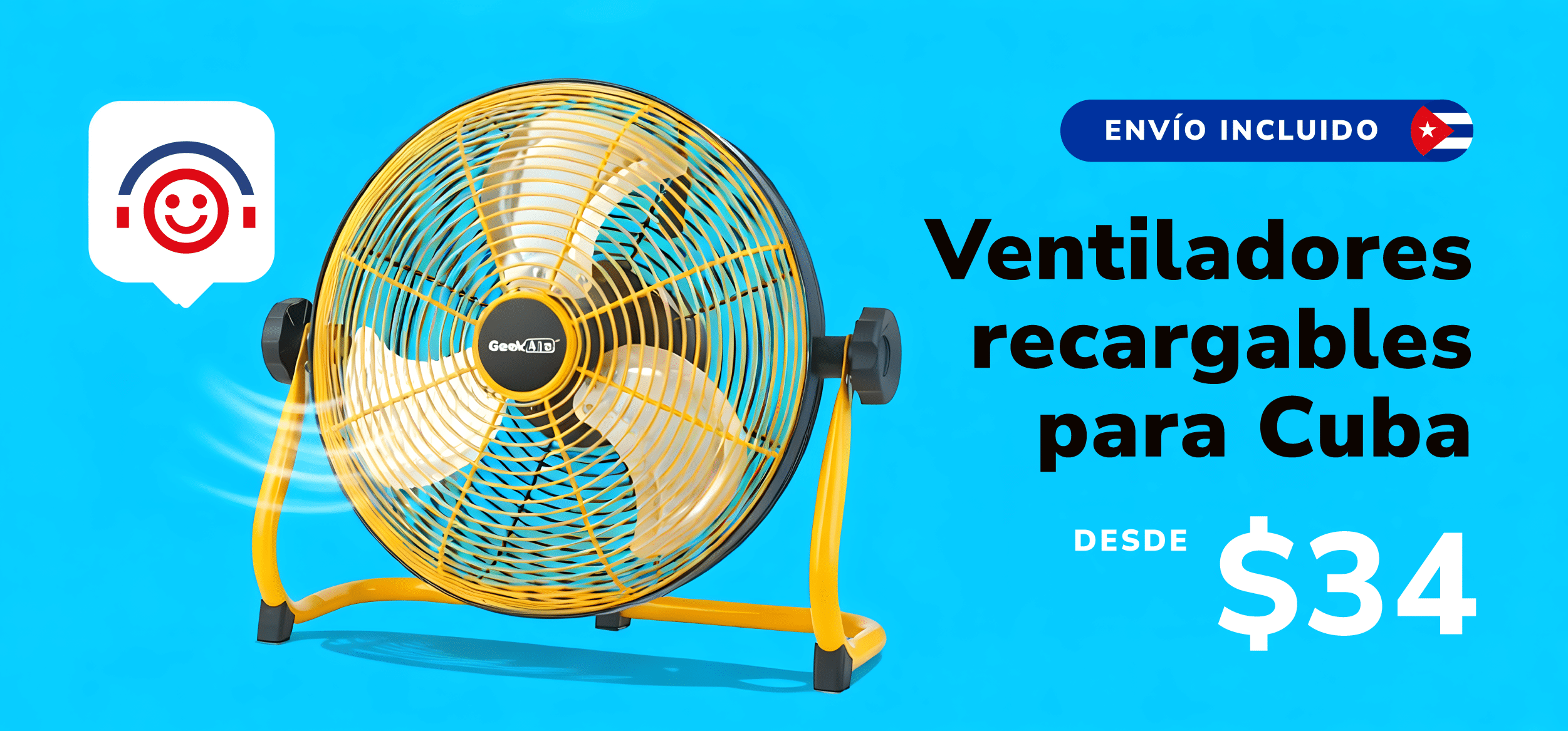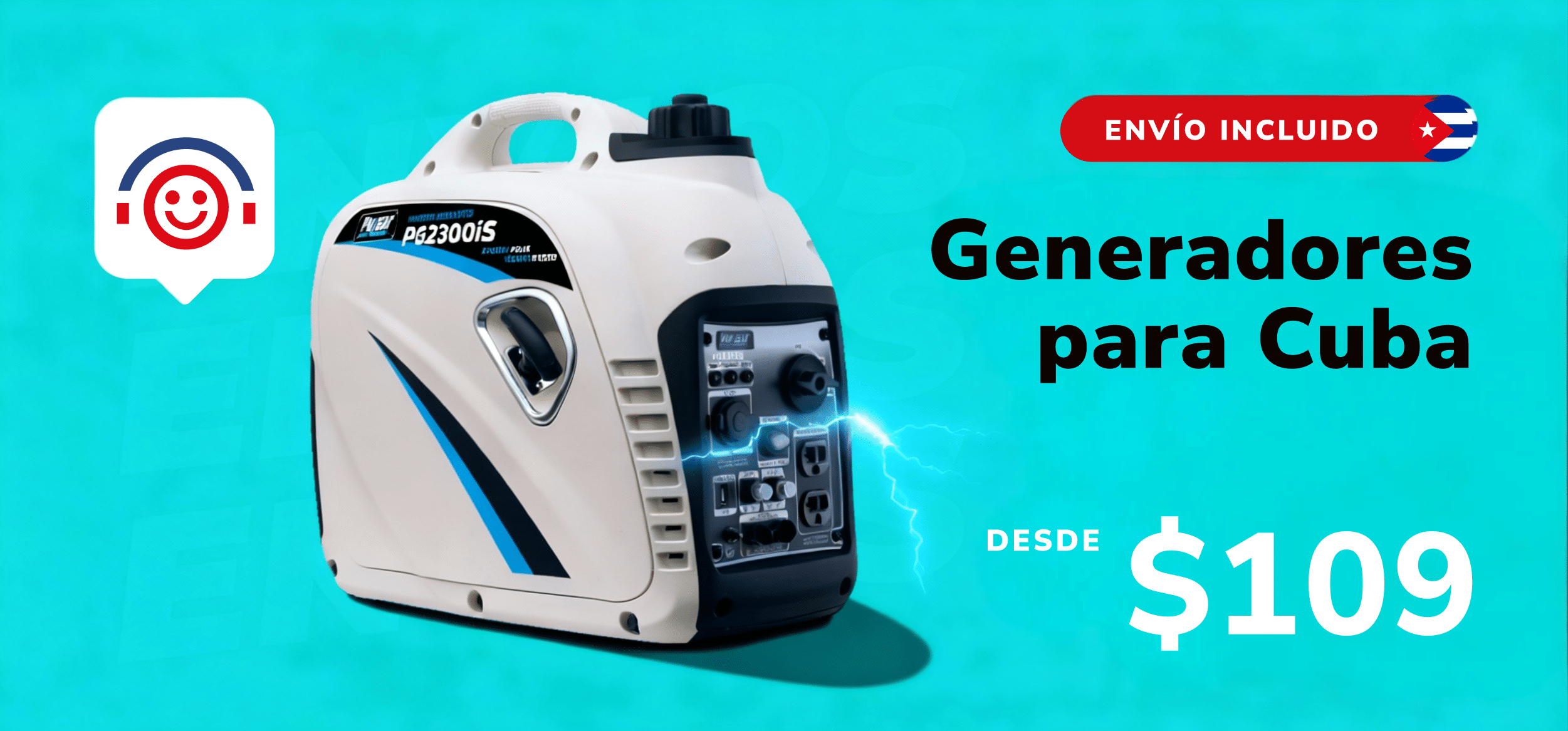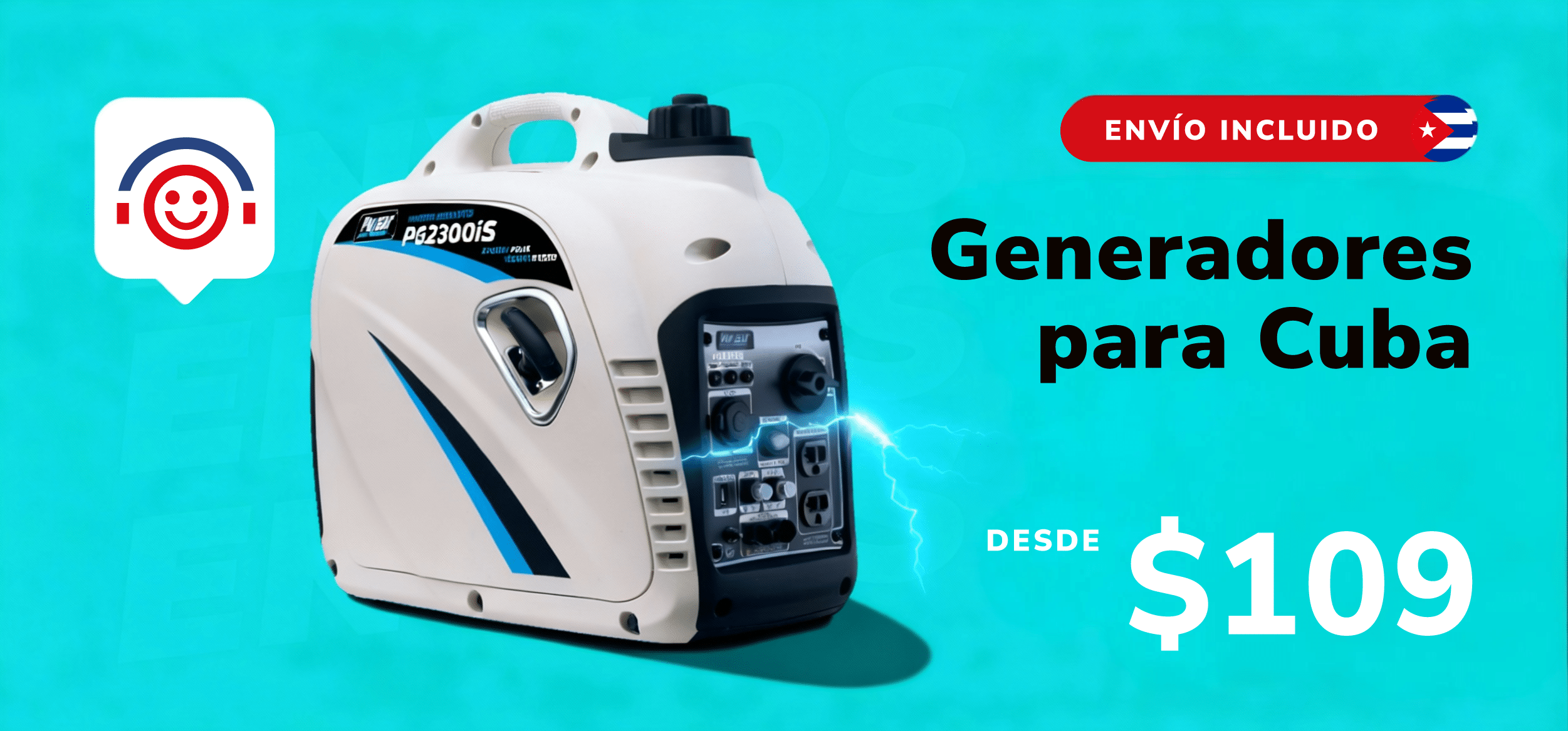La Defensa Civil decidió dar por cerrada la etapa de emergencia y declarar a Santiago de Cuba en “fase de normalidad” dos meses después del paso del huracán Melissa. En el papel, la fórmula se sostiene en la “rehabilitación de servicios vitales” y en la continuidad de la recuperación bajo mando de las estructuras locales. En la calle, la palabra normalidad pesa como una consigna: las familias que aún no han podido reparar techos, las que siguen en albergues, las que se acuestan sobre cartones o sobre lo que haya, viven en otra cronología, una donde el ciclón no terminó cuando lo dijo el parte oficial.
El contraste no es solo emocional; es práctico. En barrios de la ciudad, el agua llega por pipa o llega mal, la comida sigue racionada por la escasez de siempre y los apagones continúan marcando el día con la misma disciplina que antes de Melissa. La “normalidad” proclamada se parece demasiado a la normalidad anterior: una vida ya instalada en la precariedad, donde la diferencia entre crisis y rutina se define por el titular que publique una institución.
A ese escenario se le suma un detalle que, por sí solo, explica la distancia entre el discurso y la vida: los colchones que debían ir a los damnificados y terminaron en manos ajenas o encerrados en casas particulares. Cuballama reportó el 22 de diciembre la incautación de decenas de colchones en una vivienda en Santiago de Cuba, vinculada —según los reportes— a demoras en la entrega y a desvíos que alimentan la reventa ilegal. La noticia no describía un “problema de orden público” aislado, sino un síntoma: la ayuda existe, pero no llega; o llega tarde; o llega convertida en mercancía en un país donde la necesidad tiene precio.
Días antes, el mismo medio había señalado a Guantánamo como territorio con casos repetidos de robo de colchones destinados a damnificados de Melissa, recuperados luego en operativos policiales. Y el patrón se repite: recursos almacenados, distribución lenta, control opaco y, en el medio, familias esperando. En ese contexto, que todavía haya gente durmiendo en el suelo deja de ser una escena excepcional y pasa a ser parte del paisaje, como si el país hubiera aceptado que la pobreza no es una emergencia sino un estado permanente que solo cambia de nombre según el parte meteorológico.
Ahí entra el problema mayor: la normalización institucional de la miseria. Cuando una autoridad declara “normalidad” sin ofrecer cifras claras de viviendas recuperadas, sin detallar recursos entregados, sin explicar por qué la ayuda termina desviada, lo que se normaliza no es la vida, sino el abandono. Se instala la idea de que la gente puede “volver” a lo que había, aunque lo que había ya era insuficiente; como si dormir sin colchón o depender de pipas fuera una forma válida de estabilidad. No es que el Estado no sepa que eso ocurre; es que, al nombrarlo normal, lo vuelve administrable, lo acomoda en una narrativa de control: el desastre ya pasó, lo demás es el día a día. Para los santiagueros que siguen improvisando un techo o buscando agua, esa normalidad es solo otra manera de decir que toca resistir sin reclamar demasiado.
El ejemplo más claro y reciente de cómo está la situación en el Oriente cubano, donde Santiago de Cuba está enmarcada, es un reporte de inicios de noviembre de 2025, donde la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC), al hablar del impacto económico del ciclón y de la respuesta humanitaria, ofrece datos que ejemplifican la magnitud del desastre. En ese reporte se menciona que la IFRC aprobó un desembolso de urgencia de 997.991 francos suizos del DREF como primer financiamiento, dentro de un llamamiento mayor de 15 millones, y que reportaba 1.777 voluntarios movilizados. También recoge acciones en terreno: apoyo psicológico en 35 centros de evacuación, 20 toneladas de ayuda distribuidas en Santiago de Cuba y nuevos envíos “en camino”, además de la presencia de coordinadores de gestión de riesgos y cadena de suministros desplegados