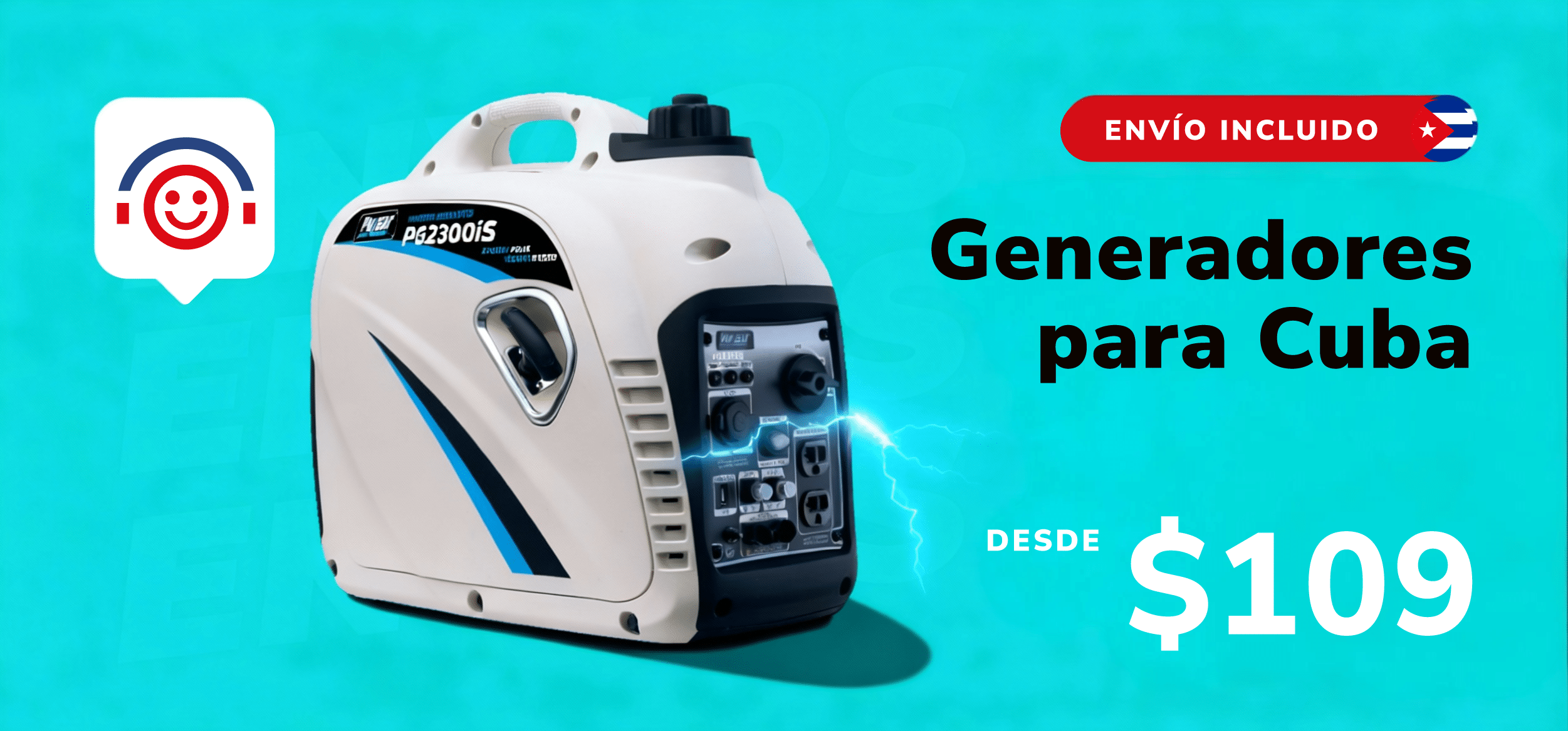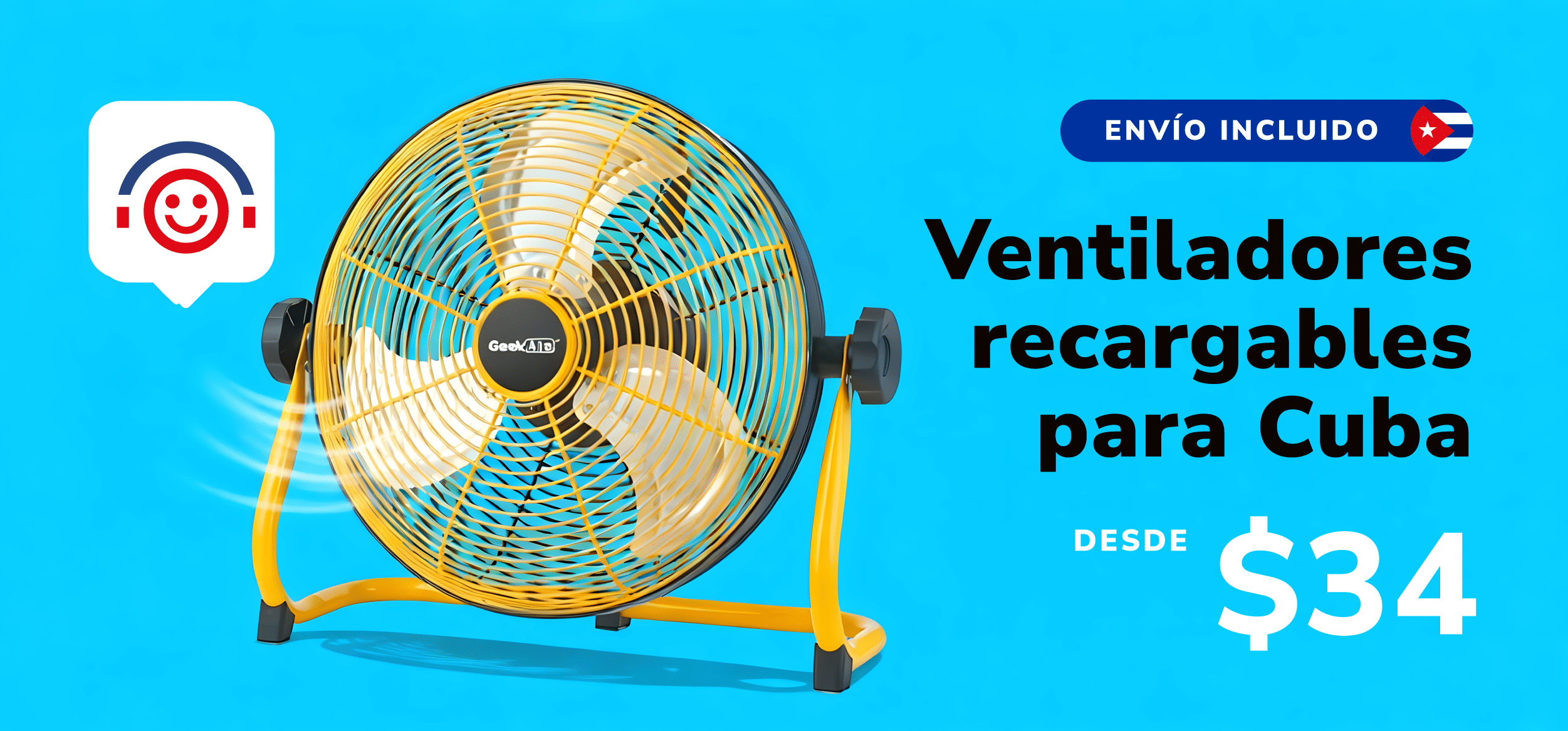Los cubanos han pasado tanto tiempo acostumbrados a pensar el futuro en clave de escasez, apagones y cola, que casi parece ciencia ficción imaginar otra cosa. Pero si uno junta algunas piezas que ya existen –la posición geográfica de la isla, la diáspora, la mano de obra relativamente calificada y la experiencia de otros países que salieron de sistemas cerrados–, el futuro posible para Cuba deja de ser un sueño abstracto y se convierte en algo incómodo: una oportunidad real, enorme, que depende menos de la caridad ajena y más de las decisiones que se tomen puertas adentro.
Porque Cuba no es solo un país empobrecido. Es un país arruinado sentado encima de un activo que otros han convertido en oro: ubicación estratégica en medio de rutas marítimas, a 90 millas de Estados Unidos, a un salto de México y Centroamérica, frente al canal de Panamá, con puertos naturales, aeropuertos ya construidos y una marca turística que existe incluso en medio del desastre. Miremos el ejemplo de Punta Cana y del turismo en República Dominicana de modo general…. Lo que hoy se vive como condena –insularidad, dependencia del mar, vulnerabilidad– es, en condiciones normales, precisamente lo que convierte a un territorio en hub logístico, turístico y de servicios.
Además, a pesar del deterioro educativo y la fuga masiva de talento, Cuba sigue teniendo algo que muchos vecinos envidiarían: una masa de gente que sabe leer, escribir, hacer cuentas, resolver problemas técnicos básicos y que, cuando sale al mundo, se coloca relativamente rápido. Esa es la base de cualquier reconstrucción: no solo cemento y acero, sino gente capaz de aprender, adaptarse y levantar cosas nuevas.
Lo que falta no es un “descubridor” que un día mire el mapa y diga: “Vayamos a invertir en Cuba”. Eso ya está dicho hace décadas. Lo que falta es lo que otros países sí hicieron cuando decidieron dejar atrás la ruina.
Vietnam, después de la guerra y del socialismo duro, abrió su economía, dejó respirar al sector privado, garantizó reglas más claras para el inversor y se integró al comercio global. Polonia y otros países del Este, después de 1989, aceptaron el trago amargo de las reformas, protegieron lo que pudieron y se subieron al tren de la Unión Europea. Panamá entendió que su canal no era solo un pasillo de barcos, sino el eje de un sistema de puertos, logística, banca y servicios que podía sostener a todo el país.
Ninguno de esos casos es perfecto. Tienen desigualdades, corrupción, problemas serios, gente pobre. Pero hay un punto básico: dejaron de pelearse con la realidad. Aceptaron que sin propiedad privada, sin seguridad jurídica y sin apertura al mundo, no hay milagro que aguante.
Aplicado a Cuba, eso significa que un eventual cambio político podría activar, casi en cadena, cosas que hoy parecen impensables. El levantamiento de sanciones y el regreso formal a los circuitos financieros internacionales no serían un regalo, sino un acelerador: acceso a créditos de organismos como el Banco Mundial, el BID o bancos europeos para reconstruir electricidad, carreteras, agua y hospitales; luz verde para que empresas de logística, turismo, telecomunicaciones y energías renovables se planteen proyectos a 10 o 20 años; un marco para que la diáspora deje de mandar solo remesas y pueda invertir en serio, con garantías razonables de que no le van a arrebatar todo de un plumazo.
Eso no convierte la vida del cubano en un paraíso en dos inviernos, pero sí puede cambiar el aire en pocos años. Primero, estabilizar: más comida, más medicinas, menos apagones, menos mercado negro para sobrevivir. Luego, reconstruir: obras visibles, empleo mejor pagado, servicios que empiezan a funcionar. Después, si hay disciplina y continuidad, crecimiento sostenido que vaya cerrando la brecha con el resto de la región.
El futuro brillante del que se habla en teoría es esto: una isla que aprovecha su posición para ser centro de tránsito de mercancías, de turismo diversificado y no solo de todo incluido barato, de servicios profesionales y tecnológicos apoyados en una población educada y en una diáspora conectada con medio mundo. Una Cuba donde el cubano pueda elegir quedarse no solo por nostalgia, sino porque ve sentido económico en hacerlo.
La parte dura es que nada de eso está garantizado y los cubanos tienen que saberlo. Tienen que saber además que no será cosa de hoy para mañana. No basta con que Estados Unidos, China y Europa “quieran ayudar”, ni con que un grupo de magnates diga que le gustaría reconstruir el Malecón. El verdadero interruptor está en otra parte: en que exista un gobierno dispuesto a dejar de controlar cada tornillo, asumir que el Estado no puede ser empresario total y entender que el mejor plan de desarrollo es dejar de estorbar a quienes sí saben crear valor.
Tal vez los cubanos deberían saber que el futuro que tienen en sus manos no es solo la posibilidad de que todo siga como está, un poco peor cada año. También es la posibilidad –difícil, trabajosa, llena de riesgos– de un país que, con las reglas correctas, tiene todo para convertirse en una historia de recuperación espectacular. No depende de un milagro geopolítico ni de que un multimillonario caprichoso decida jugar al benefactor. Depende, sobre todo, de atreverse a cambiar las reglas que hoy condenan a la isla a vivir muy por debajo de lo que ya podría ser.