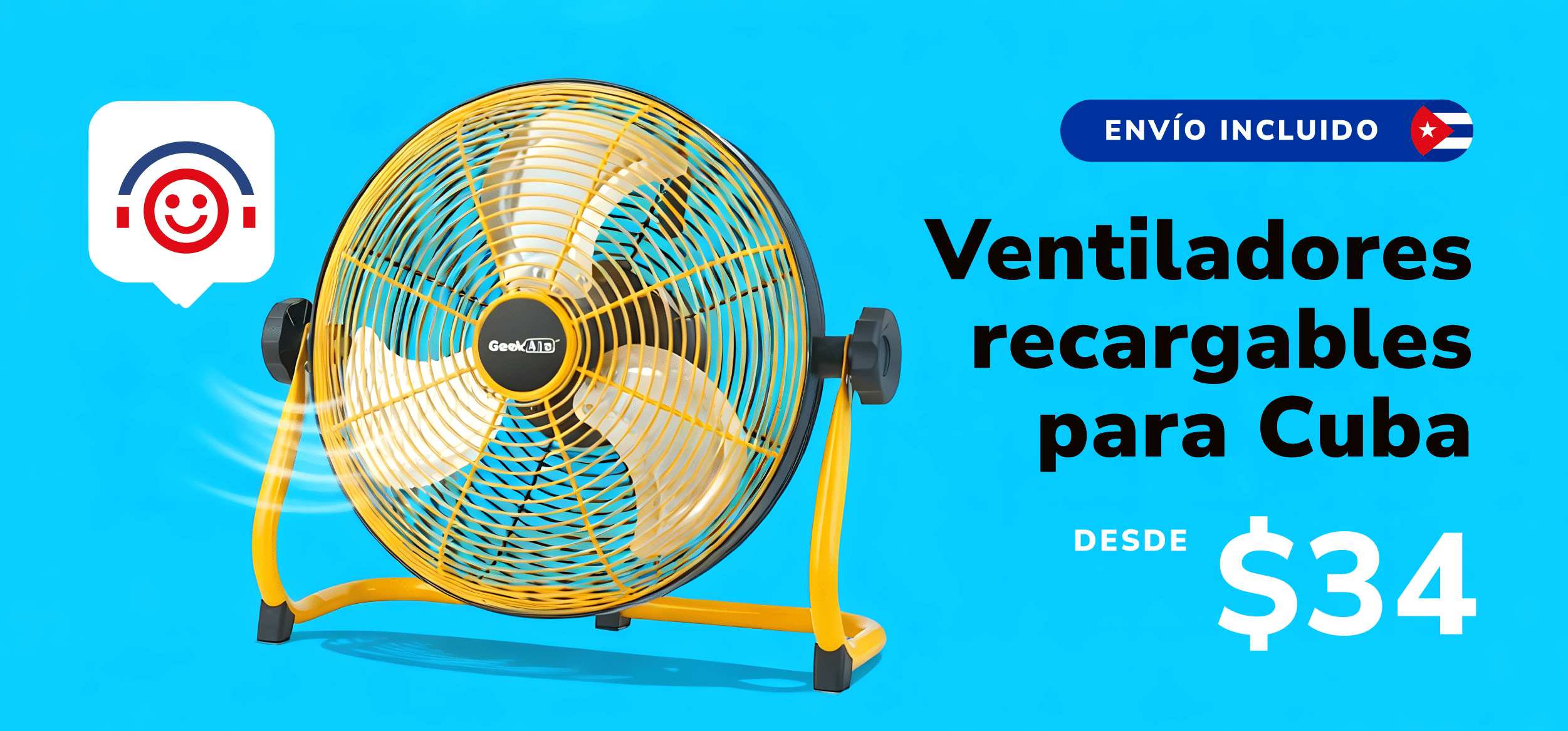En las últimas horas, la figura de Bad Bunny se ha convertido, una vez más, en punto de disputa pública. Tras su actuación como artista principal del espectáculo del medio tiempo del Super Bowl LX —un evento que reunió a cientos de millones de espectadores en el corazón de la cultura popular estadounidense— diversas voces conservadoras han arremetido contra él con acusaciones y juicios morales que van mucho más allá de su música. La reacción no se limita a la crítica artística: ha sido presentada como un supuesto rechazo a valores nacionales, a la moral tradicional o incluso como alineamiento con agendas políticas progresistas que algunos intentan vincular directamente con su figura.
Este episodio es útil para observar un fenómeno más amplio: el impulso de transformar una obra de arte o entretenimiento en emblema político automático. Un cantante que actúa en un escenario global no debe ser reducido —ni por sus críticos ni por sus defensores— a la encarnación de una ideología total. Y sin embargo, eso es exactamente lo que está ocurriendo. La lógica de quienes atacan a Bad Bunny hoy es similar a la de épocas anteriores: si escuchas determinada música, corresponderías a una afiliación política específica. En los años sesenta y setenta, por ejemplo, se asociaba el rock con poses ideológicas subversivas; hace décadas se insistía en que el jazz o el blues eran “contaminaciones culturales”. Nada de eso implicaba que escuchar esos géneros equivaliera a “firmar” un manifiesto político. Hoy, en un contexto polarizado, se intenta reproducir ese mismo reduccionismo con el reguetón y la cultura latina.
Como diría una amiga cubana: «es el mismo discurso de Fidel Castro»
Parte de la razón de este fenómeno es que el arte popular funciona como un espejo: refleja identidades, historias personales y contextos culturales. Bad Bunny, a lo largo de su carrera, ha incorporado en su música temas relacionados con la identidad puertorriqueña, la historia de su isla —como en el álbum Debí Tirar Más Fotos— y las experiencias de desigualdad y resistencia que han marcado a su generación. Algunos de sus trabajos, incluidos canciones como «La Mudanza» o iniciativas como protestas colectivas en las que ha participado, contienen referencias políticas y sociales explícitas.
Eso no es nuevo ni insólito: muchos artistas a lo largo de la historia han utilizado su plataforma para expresar inquietudes o solidaridades que van más allá de la música en sí. Bob Dylan en los sesenta, Kendrick Lamar o Beyoncé en el siglo XXI, Calle 13 en Puerto Rico y otros artistas en múltiples tradiciones han construido discursos que dialogan con su contexto. Bad Bunny no es una anomalía en ese sentido; simplemente se encuentra en un momento de visibilidad máxima, lo que amplifica cada comentario y cada gesto simbólico.
Pero hay una diferencia fundamental entre tener una opinión personal o usar el arte para hablar de experiencias culturales o sociales, y convertir a un artista en el estandarte de una agenda política completa. Señalar que un músico ha criticado políticas específicas, o que ha defendido valores de inclusión cultural y lingüística, no significa que quien disfruta de su música esté automáticamente adoptando una plataforma completa (esa plataforma) de políticas públicas.
Veamos cómo se evidencia esto en la controversia alrededor de su show del Super Bowl: según varios reportes, Bad Bunny centró su actuación en la celebración de su identidad cultural, en el disfrute de la música y en un mensaje de unidad, más que en un discurso político directo.
Desde sectores conservadores, sin embargo, la respuesta no ha sido evaluar el show en términos estéticos o culturales, sino interpretarlo como una amenaza. Líderes políticos de derecha han criticado duramente su presencia, argumentando que el uso del español o su pasado crítico hacia determinadas administraciones y políticas migratorias equivale a un ataque a “los valores tradicionales” o “al país”. El expresidente de Estados Unidos, por ejemplo, calificó el espectáculo como algo “terrible” y contrario a ciertos estándares que él considera representativos de la nación.
María Elvira Salazar, la congresista cubanoamericana del Distrito 27 en el Sur de la Florida, también adoptó una postura crítica y… no ha salido muy bien parada.
No confundamos la símbolización con la autoadhesión
Ese tipo de lectura cae en un error lógico importante: confundir la símbolización con la autoadhesión. El que un artista utilice elementos culturales o exprese una posición personal no implica que todos quienes consumen su arte compartan su plataforma política, ni que el consumo cultural deba ser evaluado exclusivamente por esa lente política estrecha. La música, la moda, la danza y otras formas de expresarse pueden contener capas de significado que dialogan con cuestiones sociales; decirlo no es equipararlo a firmar un manifiesto político.
Además, la idea de que disfrutar una obra es un acto de lealtad política simplifica en exceso la complejidad de las identidades culturales y de las prácticas de consumo. Las personas pueden encontrar valor en obras que incorporan significados múltiples sin que eso signifique un acuerdo total con cada una de las posturas del creador. Una canción puede ser disfrutada por su ritmo, su lirismo, su impacto social o incluso su belleza, sin que eso implique que el oyente ha adoptado un programa político completo.
En un entorno polarizado, es tentador usar símbolos culturales como balizas de identidad política. Pero esa reducción empobrece el debate y olvida que la cultura pop tiene una capacidad única para conectar experiencias diversas sin necesidad de servir de índice de afiliación ideológica. Consumir o valorar una obra artística es, sobre todo, un acto individual y subjetivo. Aquellos que intentan convertir ese acto en una declaración política universal están perdiendo de vista la verdadera función del arte: provocar, unir, cuestionar —pero no dictar.
Hay discusiones culturales que terminan funcionando como radiografías políticas. La controversia alrededor de Bad Bunny no es, en el fondo, una pelea sobre música, coreografías o calidad artística. Es otra cosa: es la reaparición de una vieja tentación de convertir el consumo cultural en prueba de lealtad ideológica. Lo que algunos están planteando no es “me gusta” o “no me gusta”, sino algo mucho más pesado: si no lo repudias activamente, entonces estás firmando un paquete político completo. Ese razonamiento tiene antecedentes claros, y para cualquiera que haya crecido mirando hacia Cuba, el mecanismo resulta inquietantemente familiar.
En Cuba existió durante décadas, una especie de «delito cultural». Escuchar música “del enemigo” no era simplemente una preferencia estética: podía interpretarse como una señal de desviación ideológica. La música rock, el pop anglosajón o cualquier producto cultural asociado al capitalismo cargaban con una sospecha automática. No hacía falta que la canción tuviera un mensaje político explícito; bastaba con su procedencia. El acto de escuchar se convertía en una especie de declaración involuntaria de simpatía por el adversario. No era un debate sobre acordes o letras, sino sobre pureza.
Tal parecería que, quienes se largaron de Cuba huyéndole a todo ese desmadre habían aprendido la lección, pero ese impulso no ha desaparecido; solo cambió de escenario. ¿O es que están tratando de alertarnos de algo?
Las distintas capas de una canción: la estética, la moral,….
Hoy reaparece en redes sociales como una versión portátil del mismo reflejo: no se discute la pieza cultural, se discute el bando al que supuestamente te afilias por consumirla o no repudiarla. Bad Bunny funciona aquí como símbolo útil. Y los símbolos útiles se simplifican hasta volverse caricaturas manejables. A partir de ahí entran varias capas superpuestas. Una es estética y generacional: su código —sexualidad explícita, estética de barrio, exceso calculado, ironía— provoca rechazo en quienes lo leen como vulgaridad o decadencia, del mismo modo en que Elvis o el rock fueron leídos en su momento como amenazas morales.
Otra capa es moral. Existe una ansiedad persistente ante la idea de que el entretenimiento normaliza comportamientos o valores incómodos. Esa ansiedad suele expresarse como una defensa preventiva del orden: si esto se celebra, entonces algo se está erosionando. Y luego está la capa política, que es la más ruidosa. El espectáculo —o la conversación que lo rodea— se convierte en un campo de batalla simbólico donde se discuten migración, identidad, agendas culturales y miedos difusos. La relación entre el show y esas discusiones suele ser indirecta o forzada, pero eso no impide que se use como atajo retórico.
La intervención de figuras políticas amplifica ese efecto. Cuando un político de gran visibilidad menciona a un artista, mucha gente interpreta el gesto como una señal de alineamiento tribal. Igual si lo dice un «influencer». El tema deja de ser cultural y pasa a funcionar como marcador de pertenencia. Defender a Bad Bunny se lee, para algunos, como defender una agenda; criticarlo se interpreta, para otros, como reacción conservadora automática. En ese cruce se pierde la posibilidad más común y más humana: que alguien pueda encontrar valor en una puesta en escena sin adoptar cada postura del artista, o que pueda disfrutar una canción mientras discrepa de su contexto ideológico.
Ejemplos de otros momentos, en otros idiomas, donde movimos el esqueleto y nadie nos cuestionó tanto
La historia reciente está llena de ejemplos que muestran lo exagerado de esa fusión entre consumo y adhesión. Estados Unidos bailó “La Macarena” sin volverse español ni adoptar un programa político ibérico. El fenómeno global de “Gangnam Style” no convirtió a sus oyentes en expertos en política surcoreana, ni en enemigos de Corea del Norte. La cultura pop viaja precisamente porque puede separarse de los sistemas políticos que la rodean. Funciona como intercambio, como traducción emocional, no como contrato ideológico. Pretender que cada consumo cultural es una firma en un manifiesto es reducir la experiencia estética a un test de lealtad.
En el caso de Bad Bunny, además, hay un elemento generacional que conviene no subestimar. Cada generación tiende a leer la música de la siguiente como síntoma de crisis. Ocurrió con el jazz, con el rock, con el hip-hop. Siempre hubo voces que vieron en esos géneros señales de decadencia social. Con el tiempo, muchos de esos mismos estilos fueron absorbidos por el canon cultural. Lo que hoy se presenta como amenaza mañana suele convertirse en patrimonio. Esa repetición histórica sugiere que el rechazo visceral dice tanto sobre quien reacciona como sobre el objeto que provoca la reacción.
Consumir o valorar una obra artística no equivale a firmar un programa político porque la relación entre arte y espectador es más ambigua y más abierta. El arte puede contener mensajes, símbolos, provocaciones. Puede dialogar con la política o ignorarla. Pero la recepción nunca es automática ni uniforme. Cada espectador negocia su propia lectura. Reducir ese proceso a una adhesión binaria —a favor o en contra de un paquete ideológico— empobrece tanto la conversación cultural como la política.
Lo que está en juego, en última instancia, no es Bad Bunny como individuo, sino la tentación recurrente de usar la cultura como detector de pureza. Esa tentación promete claridad en un mundo confuso: clasificar, ordenar, repartir etiquetas. Pero la cultura rara vez obedece a esas fronteras limpias. Vive en la mezcla, en la contradicción, en la posibilidad de que alguien baile una canción por placer sin convertir ese gesto en declaración política. Defender ese espacio intermedio no es trivial. Es, quizás, una de las pocas formas de mantener la conversación cultural abierta sin convertirla en un tribunal.
Si de canciones y confusiones hablamos….
La música trabaja con atajos emocionales que no piden permiso. Un bajo entra y el cuerpo entiende antes que la cabeza. Un coro se pega y la gente lo canta aunque no comparta biografía, pasaporte ni voto. Por eso la música cruza fronteras con una facilidad que la política envidia y, a veces, teme. Cuando un tema se vuelve masivo, deja de pertenecerle por completo al artista y se convierte en un objeto social: cada quien lo usa para algo distinto. ¿Un ejemplo? Born in the U.S.A.
Born in the U.S.A. es probablemente uno de los ejemplos más claros de cómo una canción puede escapar por completo del control de su autor y convertirse en un objeto social con lecturas contradictorias. La canción fue lanzada en 1984 como una crítica amarga al trato que recibieron los veteranos de Vietnam y, en general, a la cara menos glamorosa del sueño americano. La letra habla de desempleo, trauma y abandono estatal. Pero la música —ese riff marcial, el estribillo coreable, la producción épica— sonaba como un himno triunfal. El resultado fue una especie de cortocircuito cultural: muchísima gente la adoptó como canción patriótica sin prestar atención a lo que decía.
El caso más citado es cuando Ronald Reagan intentó apropiarse simbólicamente de Springsteen durante su campaña de reelección en 1984, presentándolo como ejemplo del orgullo estadounidense. Springsteen respondió marcando distancia y recordando el contenido real de la canción. Pero para entonces el tema ya no era solo suyo. En estadios, actos políticos y celebraciones deportivas, Born in the U.S.A. seguía funcionando como un grito de afirmación nacional, incluso en contextos que contradecían su intención original.
Sucedió más recientemente con Trump y… lo auguro, volverá a suceder. ¿Por qué? Simplemente porque cuando una obra se vuelve masiva, entra en circulación pública y adquiere vidas propias. Una misma canción puede ser protesta para unos y celebración para otros. Puede servir como crítica social y como banda sonora de un mitin. Ninguna de esas apropiaciones agota su significado, pero todas son reales en términos culturales.
Ese fenómeno desmonta la idea de que consumir una obra equivale a firmar el manifiesto ideológico de su creador. Millones de personas cantaron Born in the U.S.A. sin haber «leído» la letra con detenimiento, sin compartir necesariamente la visión política de Springsteen y, aun así, encontrando en la canción algo que les hablaba. Y estoy hablando de gente que sí entiende el idioma inglés. La música operó a varios niveles a la vez: emocional, simbólico, social. Pretender que cada oyente estaba haciendo una declaración política consciente sería absurdo.Con Bad Bunny —y con cualquier artista masivo— pasa algo parecido, aunque en otro contexto histórico completamente distinto y más diverso, aunque ni tanto.
El momento “woke” actual no es una anomalía histórica, sino otra iteración de un ciclo bastante reconocible: una generación que reacciona culturalmente contra el clima político dominante. En ese sentido, se parece más de lo que muchos admiten al período marcado por Vietnam y el rechazo a la política de Nixon. Entonces, como ahora, la discusión no era solo electoral; era estética, moral y cultural. La música, el cine y la moda funcionaban como extensiones visibles de una incomodidad política más profunda.
Reducir aquel período a simple rebeldía juvenil sería tan simplista como reducir lo “woke” a una consigna. En ambos casos se trata de momentos en que la cultura popular se convierte en un espacio donde se procesan tensiones sociales reales, y donde el arte actúa menos como programa político cerrado que como termómetro de una época. Una vez que la obra circula, deja de ser un mensaje cerrado y se convierte en un espacio de proyección colectiva. La gente la usa para bailar, para identificarse, para discutir, para pelear en redes. Ese uso múltiple es precisamente lo que hace que la cultura pop sea tan potente y, al mismo tiempo, tan incómoda para quienes quieren que todo encaje en casillas ideológicas limpias.
Unos bailan; otros simplemente lo escuchan; otros lo asocian a un verano, a un duelo, a un barrio, a un viaje. Reducir ese fenómeno a “si lo oyes, apoyas X” es negar cómo funciona la cultura.
Cuando alguien no tolera esa ambigüedad, necesita convertir lo universal en sospechoso. Necesita decirte que no estás disfrutando música, sino firmando un bando. Ese es el mismo impulso que, en Cuba, convertía una emisora, un casete o una guitarra eléctrica en prueba moral. Lo único que cambia es el enemigo oficial del momento: antes era “la penetración cultural del imperialismo”; hoy son otras etiquetas. El procedimiento, sin embargo, es el mismo: politizar el placer para poder vigilarlo.
Pero la cultura siempre ha sido más indisciplinada que esos intentos de control. Las obras circulan, se transforman y adquieren sentidos que ni sus creadores pueden fijar del todo. En ese proceso, la música —como otras formas de arte— funciona menos como consigna que como espacio de encuentro. Pretender convertirla en examen ideológico no solo distorsiona su naturaleza, sino que empobrece la conversación pública.
Al final, lo que queda es una distinción sencilla que convendría defender con más firmeza: encontrar belleza, interés o incluso simple entretenimiento en una obra no equivale a suscribir la biografía ni el programa político de quien la produce. Esa separación, que parece elemental, es precisamente la que permite que la cultura siga siendo un terreno compartido y no un tribunal permanente.