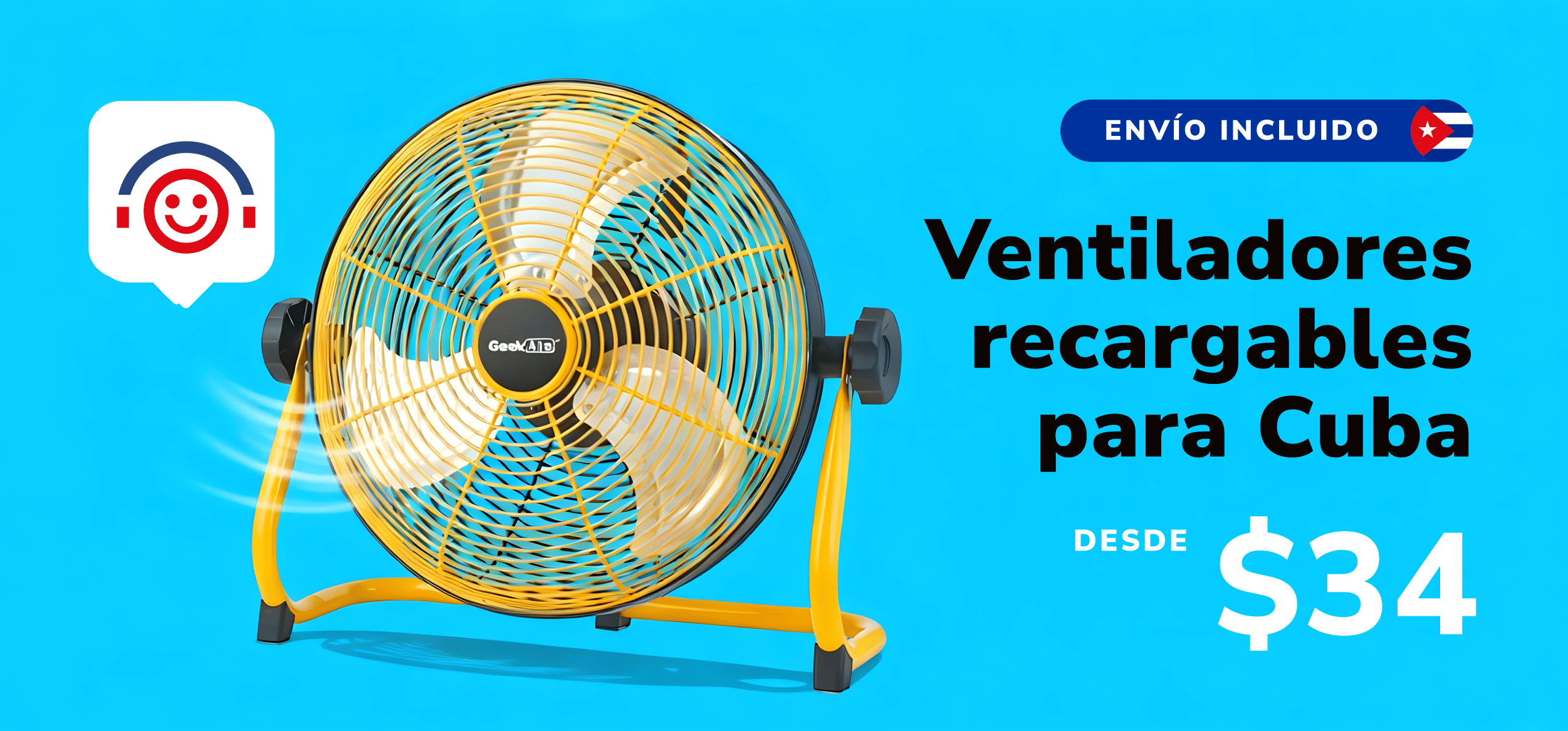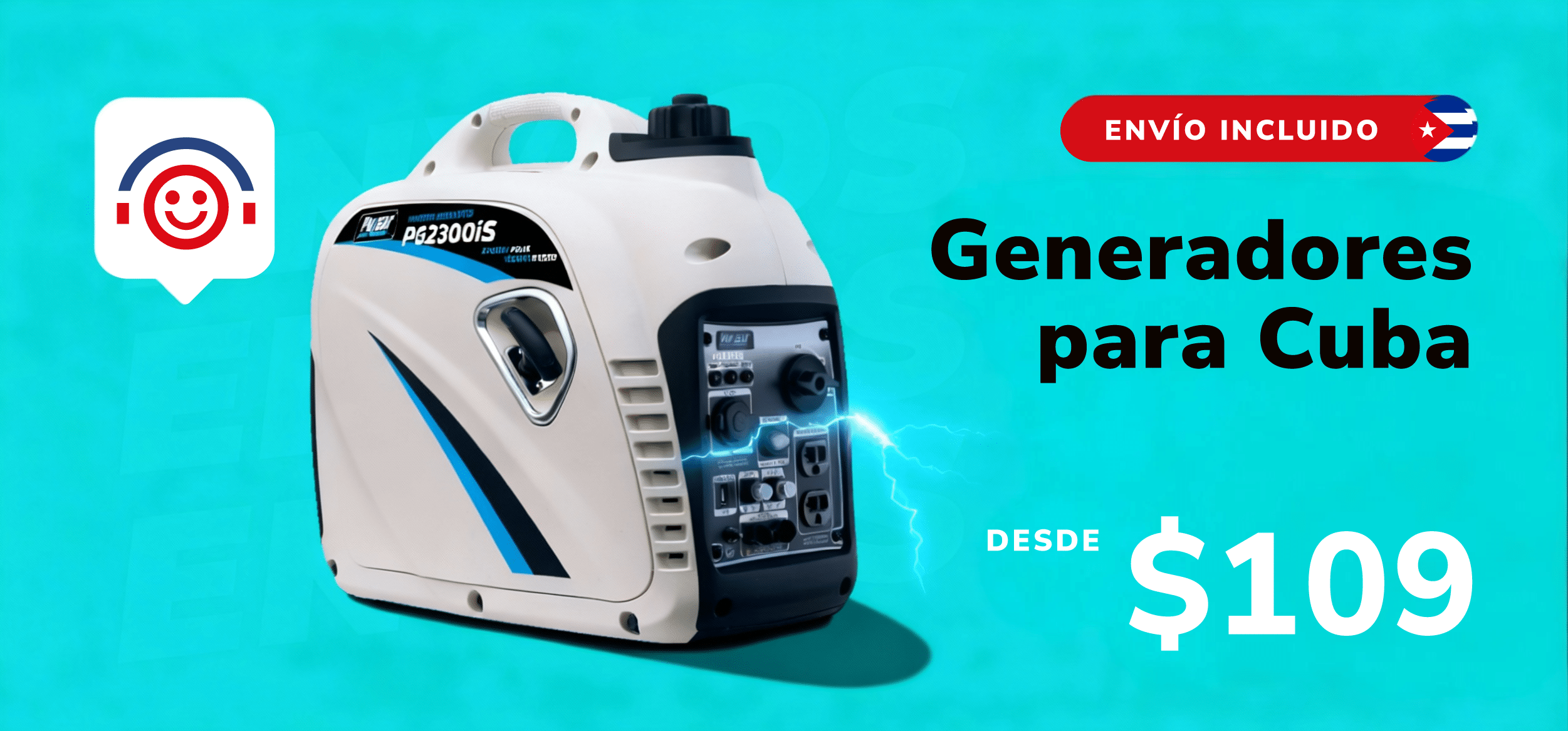Nicaragua anunció el fin de la política de libre visado para los cubanos, quienes ahora, si desean migrar utilizando ese destino como primer punto de llegada, necesitarán entrevistarse en La Habana y adquirir su visa correspondiente.
La medida, aunque no se ha explicado de dónde surge, presupone dos motivos fundamentales. Uno es que Managua sigue con interés los sucesos en Cuba —y ha visto lo que ha sucedido en Venezuela— y presupone que pronto pudiera escalar la amenaza de EE.UU., o arreciar su presión sobre La Habana, acentuando la crisis estructural que vive el país hace décadas, lo cual sin dudas pudiera provocar un éxodo masivo de cubanos; teniendo estos las puertas abiertas a Nicaragua, conociendo o pudiendo conocer «cómo» seguir camino hacia el Norte una vez que los vientos cambien, Managua pinta como su principal opción ahora mismo.
Otra posible causa sería una conversación directa entre Washington y Managua sobre el tema; que ya sabemo que Daniel Ortega y Rosario Murillo se pintan muy duros ante sus medios, pero desde el 3 de enero andan en bajo perfil.
Sea por una causa o la otra, o por otra distinta, no hay dudas de que el cierre de la vía nicaragüense para los cubanos no es un hecho aislado sino el síntoma visible de un cambio más amplio en el mapa migratorio regional. Durante los últimos años, Nicaragua funcionó como una puerta de entrada que, aunque precaria y peligrosa, ofrecía a miles de personas la posibilidad de salir de la isla y reconfigurar su vida en otro lugar. La noticia de que esa puerta se estrecha o se cierra reactiva una pregunta incómoda que recorre silenciosamente la conversación pública cubana: si las salidas externas se reducen, ¿qué queda hacia adentro?
La historia reciente de Cuba ha estado marcada por la emigración como válvula de escape. No solo como fenómeno económico, sino como mecanismo social y psicológico. Marcharse ha sido, para muchos, una forma de resolver individualmente un problema colectivo. Cada nueva restricción migratoria —ya venga de Estados Unidos, Centroamérica o Sudamérica— no elimina la causa que empuja a la gente a irse. Lo que hace es tensionar aún más el espacio interno. Y en ese contexto aparece la tesis que esta coyuntura obliga a considerar: si el camino de salida se estrecha, ¿es posible pensar en arreglar la casa desde dentro?
El problema no es teórico. Cuba enfrenta una combinación de factores que dificultan cualquier transformación interna: censura estructural, limitaciones severas a la libertad de expresión y asociación, un marco legal que penaliza la disidencia política, y un entorno económico que ofrece escasas oportunidades de movilidad social, y muchas para las «distorsiones», la corrupción y el robo. A eso se suma una cultura de control institucional que ha demostrado capacidad para contener, fragmentar o desactivar movimientos de protesta. El recuerdo de las manifestaciones de julio de 2021 y la respuesta estatal posterior sigue funcionando como advertencia tangible de los costos personales de la confrontación abierta.
La pregunta sobre la posibilidad de cambio interno no puede descartarse únicamente por la existencia de esos obstáculos. Las sociedades no son estáticas. La presión acumulada por la crisis económica, la erosión del contrato social implícito entre Estado y ciudadanía, y la expansión —aunque limitada— de espacios digitales de información han modificado el ecosistema cívico. Incluso bajo condiciones de control, emergen formas de negociación cotidiana, iniciativas comunitarias y redes informales de solidaridad que revelan una capacidad de adaptación que no siempre se traduce en titulares, pero que configura la textura real de la vida social. De la apropiación de negocios privados por interés de una figura del Estado, podemos hablar otro día.
Plantear que “lo mejor es arreglar el techo en casa” no equivale a ignorar la dureza del contexto ni a romantizar la resistencia interna. Significa reconocer que el cierre progresivo de rutas migratorias introduce una variable nueva en la ecuación: reduce la posibilidad de que la frustración se resuelva exclusivamente a través de la salida individual. Eso puede generar mayor presión social, pero también mayor prudencia, cansancio o repliegue. El resultado no es predecible. Depende de factores que van desde la evolución económica hasta la capacidad del Estado para reformarse o endurecerse, y de la disposición de la ciudadanía a asumir riesgos colectivos.
Tal parece que Donald Trump —y millones de cubanos— están apostando por esa idea, mientras que La Habana se resiste al cambio.
La pregunta final —si se puede o se podrá solucionar el problema sociopolítico desde dentro— no admite respuestas categóricas. Lo que sí parece claro es que el estrechamiento del mapa migratorio obliga a reexaminar una estrategia histórica basada en la fuga como solución personal; y cuando las puertas externas se cierran, la conversación inevitablemente gira hacia el interior.
En ese giro se concentra uno de los debates más decisivos para el futuro de la sociedad cubana: cómo transformar una crisis prolongada en un proceso de cambio que no dependa exclusivamente de la posibilidad de marcharse. No hay dudas que deberá ocurrir por fuerza un cambio; y si el Rey se resiste, bueno… ahí está la historia. Todo el que se negó a adaptarse, terminó con la cabeza cortada.